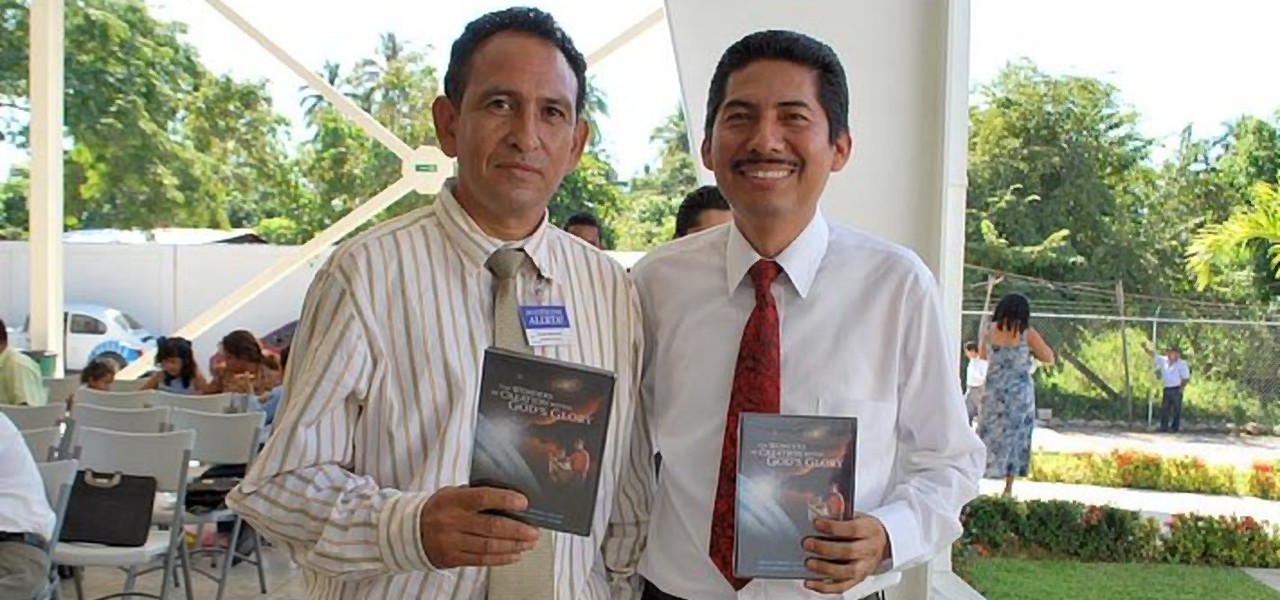“Un puerto es un lugar encantador para un alma fatigada de luchar por la vida. La vastedad del cielo, la arquitectura móvil de las nubes, las coloraciones cambiantes del mar, el centelleo de los faros, son un prisma maravillosamente apropiado para distraer los ojos sin cansarlos jamás. Las formas esbeltas de los navíos, de complicado aparejo, a los que el oleaje imprime oscilaciones armoniosas, sirven para mantener en el alma la afición al ritmo y a la belleza. Y además, y sobre todo, para el que no tiene ya ni curiosidad ni ambición, hay una especie de placer misterioso y aristocrático en contemplar, tendido en un mirador o acodado en el muelle, toda esa agitación de los que parten y de los que regresan, de los que tienen aún fuerzas para querer, deseos de enriquecerse o de viajar.”
Charles Baudelaire
Cuando en 1991 cayó la Unión Soviética, cientos de barcos con la bandera roja de la hoz y el martillo quedaron varados por el mundo. Con el derrumbe del modelo socialista también se vinieron abajo las empresas, sus quince repúblicas se independizaron y sus trabajadores quedaron sin nación ni cobijo. Esta es la historia de Anatoli Stankevich, que hace veinticinco años en el puerto de la ciudad balnearia argentina de Mar del Plata comenzaba, en la otra punta de su Letonia natal, su historia nuevamente.
El poeta napolitano Publio Papinio Estacio describió a la Via Appia como “la reina de las grandes calzadas romanas”. Y lo era. Unía Roma con Brindisi, el más grande puerto comercial con el Mediterráneo oriental y el Oriente Medio. En la zona portuaria de Mar del Plata, el centro balneario más importante de la Argentina, mi primo Gerardo Vázquez tiene un bar que justamente se llama “Via Appia”, donde los trabajadores de las dársenas y alrededores van cotidianamente. Entre ellos, sobresale un hombre bajito, robusto, de largos bigotes encanecidos, gastadas manos obreras, una mirada cristalina, portador de un acento que emparento con el ruso y que concluye cada frase con el latiguillo “y punki panki”.
Lleva una gorra del CSKA Moscú que le regalaron y una bufanda verde y amarilla por Aldosivi, el club de la ciudad que hoy orgullosamente milita en la Primera División del fútbol argentino. Las temperaturas en esta época son desoladoras pero él no va abrigado como el resto. Su piel del Báltico resiste. Y 2300 años después, la Via Appia, que articuló al Gran Imperio romano con el Este lejano, me trajo esta historia de algunos hijos de la ex Unión Soviética abandonados a su suerte en un confín de la América del Sur.
Treinta y dos marineros quedaron varados en Mar del Plata cuando el 8 de diciembre de 1991 se firmó el Tratado Belavezha que determinó la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y sus quince integrantes declararon sus respectivas independencias. La empresa pesquera Nelson Gevorkovich Stepanyan –héroe de la aviación roja durante la Segunda Guerra Mundial–, que regenteaba al buque Latan II, se declaró en quiebra y dejó a la deriva a sus trabajadores: veintisiete de ellos, de nacionalidad rusa, recibieron sus nuevos pasaportes de la Federación y retornaron. Los cincos restantes decidieron pelear por sus derechos y reclamar el pago de sus haberes. Para los que no eran rusos sus documentos eran inservibles. No podían volver, no había consulado dónde reclamar. Anatoli vivió los primeros tres años en el barco. Sobrevivía haciendo changas, vendiendo chatarra del Latan II, tratando de mantener a flote a ese artefacto soviético de setenta metros que se corroía día a día con la sal del mar.
Sin hablar una pizca de castellano, lejos de todo, hasta de un país que dejó de existir, Anatoli anduvo “al pique” por el puerto de Mar del Plata. No solo se había desmoronado la madre patria, en Argentina había ganado el neoliberalismo más salvaje: Carlos Menem privatizaba cuanto bien público había y las filas de desempleados se engrosaban. En ese contexto, un marinero sin patria, portador de una lengua extraña, se abría paso para sobrevivir. Y sobrevivió. Turno por turno, de domingo a domingo, consumía las horas buscando un trabajo con el yugo en la espalda de ser un extranjero de un país fenecido con un pasaporte que valía menos que el diario de ayer. Un ilegal.
Mi tío Tony tenía por esos tiempos un restaurante, “Garibaldi”, y les dio trabajo a algunos de estos marineros varados y sin rumbo. La historia de la familia paterna, republicanos anarquistas antifranquistas exiliados en la Argentina, sin dudas pesó en esa generosidad con estos hombres abandonados a su suerte. Le llamaban judila, “jefe”.
Anatoli llega a la Via Appia como a las 6 de la tarde. Se acoda en la barra y sin preguntarle le sirven un café chico y un chupito de vodka. Lo vi aparecer religiosamente al mismo horario al terminar su turno laboral. Le pregunté a mi primo por él. Me contó su historia y me consiguió una charla.
Le pregunto:
—¿Cuándo llegó a la Argentina?
—Llegamos con el barco el 22 de agosto de 1990. Primero a Buenos Aires. Salíamos a pescar merluza y calamar durante unos tres meses. Yo trabajaba de maquinista. Soy maquinista. Seguimos viaje. Durante un año trabajamos bien por la costa argentina. Después entramos a Bahía Blanca con la posibilidad de renovar contrato. Era el invierno de 1991. Hicimos dos viajes a alta mar para pescar. De ahí salimos a Mar Del Plata. En Escollera Sur nos llegó la noticia de la disolución de la Unión Soviética.
—¿Cuántos personas trabajaban en el Latan II?
—Treinta y dos tripulantes. A los rusos el consulado les extendió un pasaporte para poder regresar. Cinco nos quedamos porque queríamos que la empresa nos liquide el tiempo trabajado. Éramos dos rusos, un ucraniano, un bielorruso y un letón, yo. Era como una pesadilla, no podíamos creerlo. Cuando llegamos vivimos en el Latar cerca de tres años.
—¿Por qué decidió quedarse en Argentina?
—Yo primero quería ganarle el juicio a la empresa y tal vez conseguir una visa de trabajo. En 1993 fui al Consulado ruso para poder regresar a Letonia y un burócrata me dijo “andá a tu consulado”. ¡Pero en Argentina no había consulado de Letonia! Mi mamá es rusa, mi papa polaco; traté de hacer mis papeles, certificado de nacimiento, pasaporte, fui a Migraciones, nadie me solucionaba nada. Seguí trabajando donde podía, entre 1994 y 1995 en un barco ballenero, siempre ilegal porque no tenía quien me hiciera los papeles. Soy maquinista, pero hice de todo para poder sobrevivir: armando barcos, vendiendo cosas del Latan, recogiendo pescado en lanchitas. De todo. En 2001 conseguí un contacto en Migraciones en Mar del Plata y me dieron por primera vez una residencia temporal de tres años. En 2004 voy a renovarla pero habían cambiado los funcionarios y los nuevos burócratas me pedían sello del consulado de Letonia. Y yo les dije: “¡Otra vez! ¡No hay consulado de Letonia en Argentina, mierda!” En 2005 logré nacionalizarme argentino y hasta hoy sigo trabajando en barcos, como tornero, como mecánico.
Le dijeron que ya no tenía patria. Que ya no podía volver. Un paria sin destino. Pero, tozudamente, Anatoli Stankevich se ganó su lugar en este rincón del globo. Tiene amigos. Tiene nueva nacionalidad. Tiene trabajo. Sus rutinas. Sus pasiones. Encontró el amor. Se enamoró de una filetera en los carnavales del 2000. Hace dieciséis años que vive feliz con esta mujer nacida en la provincia de Formosa. Le pregunto:
—¿Volvería a Letonia, a su país, al que nunca regresó?
—No volvería, para qué, qué voy a hacer allá con 54 años, perdí la lengua, perdí todo. Yo di la vida por la Unión Soviética, por ese país y me trataron como la mierda. En Argentina me acomodé, ya estoy acostumbrado y punki panki…
A pesar de esto me pregunto si aún recitará poemas bálticos.
Ilustración: Ana Celentano