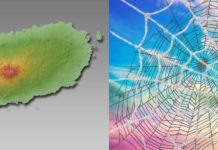En el mundo discursivo del fútbol, cada tanto algún DT necesita explicar lo obvio: que “el rival también juega”. Porque, en la fantasía de muchos hinchas, solo juega nuestro equipo. Si ganamos, es mérito nuestro. Si perdemos, es nuestra culpa. Porque enfrente, parece, no hay nadie. Un tango unipersonal.
El mundo de las pasiones futboleras es pródigo en cierto tipo de fantasías. Ganar siempre y no jugar contra nadie: he aquí su escena ideal.
Lo mismo cuando un nuevo DT se hace cargo de la selección nacional: se le pide que ponga todos delanteros de área, con la idea de que así haremos más goles. Se le reclama, además, que el equipo juegue lindo, etc. Un infierno. Pero además, un ejemplo de cómo los adultos pueden comportarse como criaturitas poco avispadas.
Si ganamos, lo tenemos merecido. Si perdemos, también. La esencia de la meritocracia anida en ciertos infrapensamientos futboleros.
Aunque en realidad el asunto trasciende los tablones, y hace que algunos sujetos se imaginen por fuera de cualquier trama jurídica: es la fantasía profunda de la victoria definitiva y el aniquilamiento del rival. Una victoria, digamos, “para siempre”, metafísica. Es más o menos la concepción de la guerra que tenían, por caso, los asirios: todos a degüello, sin prisioneros. Clausewitz la dio vuelta hace rato, pero hay gente –”lagente”– que no se enteró, y vocifera y ejecuta mierda en todos lados. En la calle, en las canchas, a la salida de una discoteca.
Es la antipolitica, componente básico del discurso del odio. Y acaso uno de los efectos a largo plazo de la herencia ideológica que dejó la Libertadora del ‘55 es el odio a la política.
Una pequeña digresión. La propia palabra “política” incomodaba a mi padre, afiliado radical. Porque a través de la política se discutían más o menos derechos, y ese asunto lo malhumoraba y enfurecía. Porque hablar de “derechos” era de peronista. Su imagen del orden excluía a la política. Y obviamente a los derechos: solo había deberes.
La política como práctica “sucia” fue estigmatizada por Osvaldo Soriano en aquella frase llena de mala fe en No habrá más penas ni olvidos, donde un personaje dice “Nunca me metí en política, siempre fui peronista”.
En forma paralela transitaba el relato que mi padre se hacía de sí mismo. Necesitaba inventarse como alguien que obtuvo sus logros sin ayuda de nadie. Así fue que ocultó en todo momento el préstamo que le hizo su propio padre para poder cambiar de casa. Era nada más que un préstamo, pero para él implicaba la confesión de un fracaso personal.
Ya jubilado, fue víctima de una estafa piramidal. Compró el cuento de un negocio para vender detergentes y perdió plata. Nunca quiso hablar del tema; lo hubiese obligado a revisar toda su estructura emocional de simpatías, todo su mundo de referencias. No iba a suceder, ya que esa misma estructura excluía toda chance de revisión. No cambió nunca ni su manera de peinarse.
Pero sigamos. Imaginarse por fuera de cualquier trama jurídica –fuera del alcance de toda ley– es también fantasear con cierta impunidad. “A mi no me va a pasar nada, ¿qué me puede pasar?”, dice el tipo que decide no ponerse un preservativo antes del sexo, o el que corre picadas en plena ciudad. O el que maneja borracho, o el que no acata las decisiones en materia sanitaria en medio de una pandemia. O el que golpea con violencia a quien le reprocha su irresponsabilidad.
¿Qué llevó a tantas personas a viajar a Monte Hermoso, a Pinamar, a Villa Gesell, tras el pedido de aislamiento social por el coronavirus? ¿Qué les hizo pensar que se trata de vacaciones? Los mecanismos de negación se activan solo a nivel individual: no se trata de una masa de personas, sino de centenares de individuos sin otro vínculo entre sí que la elección de una playa en medio de una situación de riesgo social.
Otro tanto les cabe, de paso, a los que compran abusivamente ciertos productos, vacían las góndolas y dejan al resto sin nada.
¿Son sociópatas? No. ¿Irresponsables? Claro que sí. ¿Por qué? Porque viven en la fantasía de que pueden hacer cualquier cosa sin pagar costo alguno. Un modelo de conducta y pensamiento calcado de los CEOs que se sienten por encima de todo.
Y odian, obviamente, la política. Porque es lo único que, con sus más y sus menos, puede ponerles un límite.