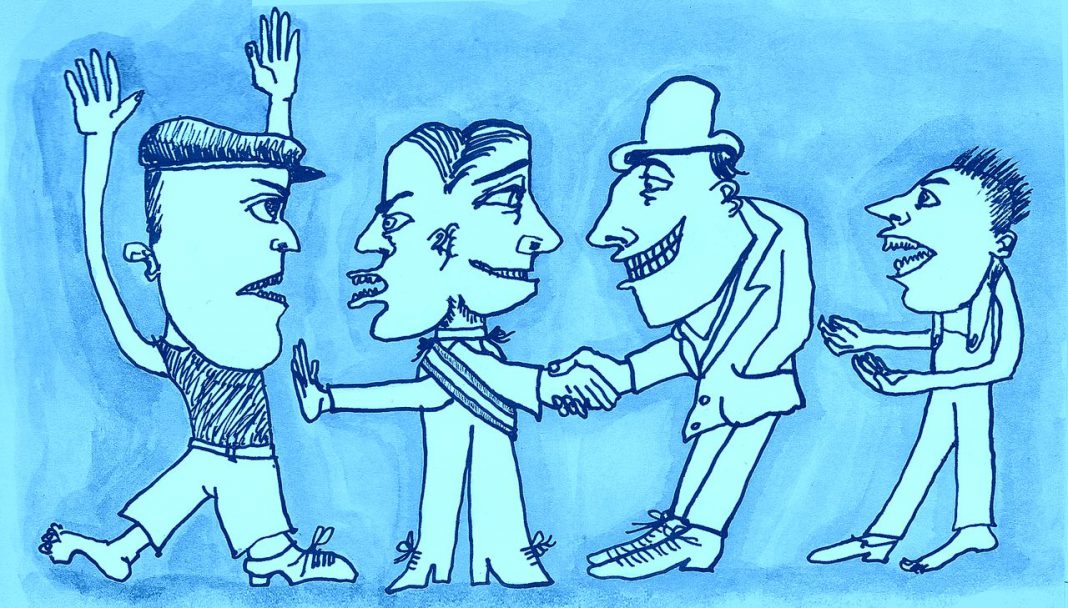Compartimos la quinta y última entrega de transcripciones del seminario “Pensamiento crítico y política”, realizado en 2008 en el marco de la Secretaría de Formación de la Seccional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado. En esta clase, el filósofo, politólogo y docente Eduardo Rinesi propone, con pedagogía y agudeza, un recorrido que hilvana una serie de conceptos centrales de la teoría política –democracia, representación, participación, populismo, pueblo, república, conflicto, Estado, etc.–, con la intención de discutir algunos sentidos comunes instalados en nuestro tiempo y volver a ubicar a la política como un ámbito de transformación social, de producción de ciudadanía activa y de ejercicio de libertad y autonomía popular.
Democracia, populismo y república
Eduardo Rinesi
[ilustración: Ana Celentano]
Me gustaría comentar hoy algunas cosas sumamente generales sobre las tres palabritas que aparecen en el título que le puse a estas líneas: democracia, populismo y república. Me parece que puede decirse que en el último tiempo estas dos últimas palabras contienen, en su tensión y en la discusión que aparece implícitamente cuando las ponemos una al lado de la otra, una parte muy importante de la discusión teórico-política de estos días argentinos, así como la otra palabra, “democracia”, constituye la cifra de los grandes debates teóricos y políticos de la primera década del ciclo iniciado entre nosotros en 1983. En efecto, el debate sobre la democracia en Argentina fue un debate muy importante en los años ’80, durante la así llamada “transición democrática”, o transición a la democracia, y podríamos hablar un rato largo sobre eso de no ser porque a esta altura del campeonato podría resultarnos un tanto fatigoso, un tanto aburrido, porque ya hemos hablado, leído y escuchado mucho sobre esta cuestión: sobre a qué se llamaba democracia en el contexto de esa discusión, sobre los componentes de liberalismo y de democracia que había en ese mix complejo que se pugnaba por establecer y consolidar como sistema de vida y como sistema de gobierno para la Argentina, que salía de una dictadura muy atroz y que se preguntaba por el tipo de sistema de gobierno y de sistema de convivencia más deseable.
Esa discusión, la discusión entre “liberalismo” y “democracia”, fue en efecto una discusión importante en los años ’80. Lo que podríamos llamar la tradición liberal está asociada a una concepción “representacionalista” de la política, en virtud de la cual los ciudadanos, digamos así, “no deliberan ni gobiernan sino a través de sus representantes”, mientras que la tradición democrática está más vinculada con una concepción “participativista” de la política, en virtud de la cual los ciudadanos sí deben tener una participación (una participación deliberativa, activa) en los asuntos públicos. Así, eso a lo que se llamó “democracia” en los ’80 era una democracia que quienes criticaban la concepción que fue tomando cuerpo cada vez más en el discurso de Alfonsín, en la teoría política que se estudiaba en la Facultad de Ciencias Sociales en la naciente carrera de Ciencia Política, calificaban como excesivamente liberal. Se trataba de una democracia fuertemente representacionalista y que dejaba pocos márgenes para una participación más deliberativa, más activa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Esa discusión era, me parece, una discusión interesante e importante de esos años iniciales del ciclo de la “transición”; y a la luz de esa discusión me parece que resulta interesante comparar el tipo de democracia del que se hablaba en los ’80 con el tipo de democracia del que se habló después en los ’90: una democracia en la que, efectivamente, había terminado de triunfar ese componente representacionalista (que yo califiqué recién de “liberal”: es posible que esto requiera más precisiones, o por lo menos que se entienda que el liberalismo no se agota en este componente, pero aquí estamos yendo rápido), esa idea de separación entre representantes y representados y de escaso aliento a la participación popular en los asuntos públicos.
Esta idea, entonces, fue abriéndose paso en medio de (y en sorda disputa con) aquella otra idea más participativista y más invitadora, a partir de los propios años ’80. Sobre todo, si hubiera que indicar un momento, un día, a partir del domingo de Pascuas de 1987, que constituye un momento alto, lleno de simbología, sobre el que recuerdo excelentes y muy importantes reflexiones del viejo y querido Oscar Landi, fallecido hace ya cinco años y a quien extrañamos especialmente en estas coyunturas argentinas. Oscar escribió cosas de lo más interesantes sobre la Semana Santa de 1987 como punto de inflexión del proceso de transición democrática argentina, y me parece que nosotros podríamos decir que esa Semana Santa fue en efecto un punto de inflexión muy importante no sólo en relación con la cuestión que a Oscar le interesaba especialmente –que era la cuestión de la progresiva colonización de la política por los medios masivos de comunicación– sino también en relación con la cuestión de lo que podríamos llamar el devenir liberal de una democracia que había amagado poder ser –al comienzo del ciclo abierto en el 83– más participativa y más propiamente democrática que eso.
En los ’90, entonces, empieza a pasar algo que es también interesante. Consolidada ya esa democracia “representativista”, ese “gobierno de los representantes” que representan a la ciudadanía a distancia y desde lejos, aparece ahora un nuevo conjunto y un nuevo estilo de críticas a la idea de representación. Que no eran ya las críticas que en los ’80 le habíamos hecho a la idea de representación y a la idea de una democracia “representativa” quienes queríamos –digámoslo así– menos representación y más participación. Que no eran ya, en otras palabras, críticas a la representación “por izquierda”, críticas a la representación en nombre de la participación. Sino que eran ahora las críticas de quienes querían menos representación porque incluso la que había les empezaba a resultar excesiva, insoportable. Era la crítica a la representación de quienes querían que los empresarios agarraran de una buena vez el manejo total del asunto y que nos dejáramos de macanas con “los políticos” que, como se empezaba a escuchar y como se escucharía cada vez más a medida que avanzaban esos años, perdían el tiempo, gastaban plata y eran corruptos. Así, asistimos en esos años a un desplazamiento del sentido de la crítica a la idea de representación. Que si en los ’80 era una crítica que le pedía a la política más que pura representación, participación democrática, en los ’90 se convertiría en una crítica que le pedía a la política menos que representación: que le pedía a la política que acabáramos de una vez con eso y que los políticos se fueran a sus casas. Que se fueran todos. Que sería después grito de guerra del interesantísimo estallido –sin duda complejo y difícil de apresar conceptualmente– de diciembre de 2001, acerca del cual el debate está muy lejos, como es obvio, de estar saldado, y sobre el que tal vez sería interesante decir aquí alguna cosa. A mí me parece, para decirlo muy rápido, que esos movimientos de fines de 2001 (de fines de 2001 y comienzos de 2002: el estallido, pero también el entusiasmo asambleario y el estilo de movilización y participación, todo lo anárquica y silvestre que se quiera, que siguió) generaron simétricos e igualmente excesivos entusiasmos y condenas. La ciencia política se apresuró a condenar rápidamente todo eso. Los politólogos son gente que, cuando las cosas se mueven mucho, en general tienden a asustarse. Y ahí se asustaron en seguida: empezaron a hablar de “la muerte” de la política, “la crisis” de la política, “el derrumbe” de la política. Otros grupos, en cambio –grupos militantes, grupos de inspiración izquierdista diversa, en general con fuerte influencia de algunas lecturas de filosofía política europea contemporánea–, se apresuraron a entusiasmarse, creo yo que bastante más de la cuenta, y a pensar que la escena final de una sociedad finalmente emancipada estaba por fin al alcance de la mano, que, por fin, la Política en serio, con mayúscula, había superado la mera politiquería y que un pueblo finalmente movilizado y libre de ataduras estaba a punto de tomar su destino en sus manos. Me parecía evidente entonces, y me parece evidente hoy, que los temores excesivos de los unos fueron tan torpes como los entusiasmos excesivos de los otros, como lo reveló el curso posterior de los acontecimientos, que en cierto sentido, podríamos decir, no han dejado de seguir su curso hasta hoy.
Pero no es eso de lo que a mí me gustaría conversar hoy. Porque el título de esta charla une la idea de democracia con otras dos ideas que remiten a un debate mucho más contemporáneo, un debate que en la Argentina y en América Latina tiene lugar, sobre todo, desde comienzos de la corriente década, que en la Argentina se asocia sobre todo al triunfo primero y la consolidación después del gobierno de Néstor Kirchner, y ahora del de Cristina Fernández y que en otros lugares de América Latina está asociado a experiencias gubernamentales como las de Chávez en Venezuela o Morales en Bolivia, que han vuelto a poner sobre el tapete un conjunto de debates viejos de las ciencias sociales, de la discusión política latinoamericana, que es la que yo quería presentarles bajo el título de “populismo y república”, o de “populismo versus república”. En realidad, la hipótesis que querría sugerir o la idea que querría presentarles hoy es que ese “versus” forma parte de la trampa que deberíamos desarmar. Porque lo que voy a presentar es la idea de que, a pesar de que la tradición que se auto postula como “republicana” presenta sus propios principios como contrarios a los principios del “populismo” que impugna, me parece que una lectura más adecuada de lo más interesante que tienen ambas tradiciones permite pensarlas antes juntas que separadas. No como una especie de síntesis tonta de tomar lo mejor de cada una, sino en un sentido mucho más fuerte: en el sentido de decir que, pensadas radicalmente, ambas palabras designan en el fondo el mismo tipo de organización política.
Me parece que, efectivamente, de un tiempo a esta parte el debate político en Argentina se organiza alrededor de esta dicotomía entre un pensamiento que se reivindica a sí mismo como “republicano” y un tipo de pensamiento, de organización política, de práctica gubernamental, de estilo de liderazgo, que este republicanismo rechaza y condena llamándolo “populista”. La vieja dicotomía entre populismo y república aparece hoy, entonces, con mucha fuerza en nuestros países. Ahora bien: una primera cosa para decir es que ambas palabras, populismo y república, están lejos de tener definiciones unívocas.
La palabra populismo ha sido usada a lo largo de la historia occidental en muchos sentidos distintos. Casi siempre, es verdad, en un sentido más o menos condenatorio: es una palabra que tiene mala fama. Pero en todo caso, ha sido utilizada para designar fenómenos bastante distintos. Recomiendo aquí sobre estas cuestiones del populismo, sus distintos significados y la historia de las discusiones sobre este concepto en las ciencias sociales argentinas y latinoamericanas, el libro de María Moira Mackinnon y Mario Petrone, Populismo y neopopulismo en América Latina, editado hace algunos años por la UBA. Populismo y neopopulismo: porque, en efecto, a la vieja discusión sobre el populismo –que es una discusión larga, de la que hoy voy a comentar algún momento nada más, y muy rápidamente– viene a sumarse durante los años ’90 la discusión sobre este concepto que algunos acuñaron, que es el concepto de neopopulismo. Que tendría algunos elementos en común con el viejo populismo de Getulio Vargas o Perón, pero con algunas entonaciones ideológicas diferentes, distintos tipos de relación con las clases sociales, diferentes estéticas. Se habló de “neopopulismo” en los años ’90 para referirse al fenómeno de Menem, o al de Fujimori, en Perú. La categoría de neopopulismo fue una categoría muy presente en los debates políticos y hay, respecto a eso, todo tipo de interesantes discusiones que el libro que mencionaba recoge muy bien. La palabra populismo, entonces, junto a sus derivados, es una palabra ambigua, equívoca: no se ha usado siempre en el mismo sentido.
Respecto de la palabra república, también está lejos de tener un único significado. Simplificando un poco las cosas –y posiblemente esquematizando un debate que deberíamos dar en más detalle–, voy a proponer que la idea de república puede decirse en dos sentidos bastante distintos. Para ponerle nombres provisorios a estos dos sentidos, yo diría que uno es el sentido que voy a llamar “clásico” y el otro es un sentido que voy a llamar “moderno”. Yo voy a tratar de reivindicar el sentido “clásico” de la palabra república y luego me voy a preguntar si es legítimo eso, si no podría ser acusado de ser un anacrónico, un nostálgico, alguien que querría que la República Romana no se hubiera acabado jamás, siendo que las cosas cambiaron, que vino después, qué sé yo, la República Francesa, que hoy las organizaciones políticas son muy distintas ¿Se puede seguir defendiendo una idea como la que voy a llamar “clásica” de república en tiempos que definitivamente ya no son los tiempos clásicos? Yo voy a tratar de responder que sí.
Lo otro que quiero decir es que las dos palabras que estamos tratando de poner en comunicación llegan al ring donde las vamos a oponer (donde las vamos a oponer para mostrar que no necesariamente su relación tiene que ser de oposición) cargando consigo famas, connotaciones y sonoridades bien distintas. La palabra república es una palabra que, independientemente de cómo sea utilizada, en general está bien connotada, es una buena palabra de los discursos políticos. En efecto, sea que uno piense en la república de los viejos griegos, sea que uno piense en la república de los viejos romanos, sea que uno piense en la república por la que bregaban los lectores de Montesquieu[1], sea que uno piense en la república de los federalistas Jefferson y Madison[2], sea que uno piense en la república de los hombres de la Generación del ’37 en la Argentina[3], la palabra república es una buena palabra del discurso político. República quiere decir “cosa pública” y eso, en principio, a todos nos parece bastante bien. La palabra populismo, como decía hace un momento, es una palabra que viene mal connotada, llega mal, llega mal vestida al debate que queremos proponer esta tarde. Porque designa en general, en la tradición del pensamiento político occidental, algo caracterizado por algún tipo de falla, algún tipo de equívoco. La palabra populismo supone una especie de anomalía, de deformidad. En el mejor de los casos, es una especie de rareza tropical; en el peor, una perversión. Populismo no designa un objeto noble, un objeto digno de atención, como república, sino que designa algo que está mal. Y lo hace en el grueso de las tradiciones políticas y teorías políticas que se han disputado la discusión sobre el mundo de lo político a lo largo de la tradición teórica moderna, entre las que me gustaría mencionar sobre todo dos, cuya influencia sobre nuestro sentido común, sobre nuestros modos de codificar el mundo, sobre los debates en los que participamos, es muy fuerte: la tradición liberal, por un lado y la tradición marxista, por otro.
Para ambas tradiciones, la palabra populismo es una mala palabra, designa algún tipo de patología. Para la tradición liberal, porque el pensamiento liberal supone que el sujeto de la historia es el individuo y el populismo no piensa en términos de individuo, sino que piensa en términos de un sujeto colectivo. De un sujeto colectivo, además, de contornos inquietantemente imprecisos: el pueblo, en el que los liberales siempre tienen motivos para sospechar algún tipo de amenaza a los derechos individuales. Dentro de la tradición marxista también tiene mala fama el populismo, puesto que la tradición marxista piensa que el sujeto de la historia son las clases sociales, y la palabra pueblo no designa una clase social, sino una cosa mucho más equívoca, mucho más mezclada, y que bien puede ser considerada una categoría distorsionadora, ideológica, oscurantista, eventualmente tramposa. En una y en otra tradición, entonces, populismo sirve para designar una forma mala, falsa, degradada, inadecuada y, en principio, marginal –como son siempre marginales las patologías respecto a las cosas que funcionan bien– de la política.
En la Argentina moderna esa discusión encuentra un momento fundamental en la obra del viejo Gino Germani[4]. En Argentina la discusión sobre el populismo es en una medida importante la discusión sobre el peronismo. Y esa discusión tiene un escenario fundamental en la naciente o, mejor dicho, renaciente sociología que en la segunda mitad de los años ’50 Gino Germani se ocupa de consolidar en la Universidad de Buenos Aires. Digo “renaciente” y no “naciente” porque, como muchos autores han mostrado –y me gustaría aludir aquí a los trabajos de nuestro amigo y maestro Horacio González y del recientemente fallecido Oscar Terán–, la sociología tenía en la Argentina, ya incluso desde fines del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX, una tradición importante asociada a nombres como el de Ernesto Quesada, el de José María Ramos Mejía, el de José Ingenieros, personajes interesantísimos y autores de obras muy considerables que Gino Germani, cuando quiso construir su propia historia oficial de la sociología, despreció demasiado fácilmente, demasiado olímpicamente, junto con una importante tradición posterior a la de esa sociología clásica que era la gran tradición del ensayo social crítico de los años ’30 y ’40 de Raúl Scalabrini Ortiz, de Ezequiel Martínez Estrada. “He leído toda la obra de Martínez Estrada para ver si había en ella algo de valor”, dice Germani. Y agrega: “No hay nada”. Una frase muy injusta, que revela una gran incomprensión de una obra monumental como la de Martínez Estrada, pero que Germani extiende a todo lo que se había escrito en Argentina desde Las multitudes argentinas, de Ramos Mejía, en 1895, pasando por la gran cantidad de libros fundamentales de José Ingenieros y llegando a los textos inmediatamente anteriores a su propia aparición en escena.
Cuando Gino Germani aparece en escena en la segunda mitad de los años ’50 en la sociología argentina, aparece, entre otras cosas, para explicar el peronismo. Para explicar, como se titula el libro de su gran enemigo teórico, Ezequiel Martínez Estrada, ¿Qué es esto? Qué era esto, o eso: el peronismo. ¿Cómo pudo perderse Germani, qué necia autocomprensión de lo que estaba tratando de fundar pudo llevar a Germani a perderse a Martínez Estrada, cuyas preocupaciones eran las mismas que las suyas y que también se proponía, como él, entender qué era eso, el peronismo? Qué era ese fenómeno tan raro, qué era ese fenómeno que remitía al viejo caudillismo del siglo XIX, que tenía un vago parecido de familia con los totalitarismo europeos de los que Germani había llegando huyendo a estas playas, que parecía representar una especie de retroceso político que –en la concepción liberal, democrática, europeizante de Germani– no se condecía con la modernización que en los otros planos se estaba verificando en la sociedad argentina, que se industrializaba, que se secularizaba, que se urbanizaba, que se alfabetizaba. ¿Cómo podía existir semejante contradicción? Germani trata de pensar a lo largo de su vida toda esta cuestión; yo diría que ésa es la gran obsesión de Germani, es su gran problema.
Entre la segunda mitad de los años ’50 y principios de los años ’60, Germani escribe dos libros fundamentales de la historia de la sociología argentina que se llaman Estructura social argentina y Política y sociedad en una época de transición. El primero es algo así como la anatomía social de la Argentina post peronista; el segundo es como la fisiología de esa Argentina, es más dinámico y trata de pensar los cambios, la transición de la “tradición” a la “modernidad” de este país que, en medio de esa transición, había producido el fenómeno tan atípico del peronismo. Y había que explicar, entonces, esa anomalía. Y Germani inventa allí una cosa que tendría una fortuna importante en la historia de la sociología argentina posterior, que es la explicación del peronismo como consecuencia de la “disponibilidad ideológica” de las masas obreras argentinas, sujetos en una parte importante recién llegados a las grandes ciudades, no debidamente socializados en los ritmos modernos, racionales y laicos de la vida urbana.
Germani distinguía entre dos tipos de obreros en el interior de la clase obrera argentina: los viejos obreros, que eran nuestros abuelos y bisabuelos que habían llegado de Europa con los libros de Marx y de Kropotkin y de Bakunin bajo el brazo –alfabetizados, provenientes de las historias de las luchas sociales europeas, provenientes de países avanzados y modernos, con conciencia de clase, que habían llegado a la Argentina y se habían organizado y habían formado sindicatos y habían hecho huelgas y le habían hecho la vida imposible a todo el mundo–; y los nuevos obreros, productos del muy reciente proceso de industrialización de los años ’30, que habían llegado a la gran ciudad como consecuencia de otra ola inmigratoria que no los había traído de los barcos y de Europa, sino de las provincias del interior, atrasadas, feudales, católicas, patriarcales. Estos obreros nuevos eran, paradójicamente, los ideológicamente más viejos, mientras que los obreros viejos eran los ideológicamente más nuevos. La tesis de Germani era que el peronismo era una consecuencia del estado de disponibilidad ideológica, de confusión, de falta de experiencia, de falta de socialización en las luchas obreras, de falta de conciencia de clase y de falta de racionalidad de los obreros nuevos recién llegados a la gran ciudad y que, perdidos en esa urbe tan inquietante y novedosa, no habían tenido mejor idea que votar por el primer coronel seductor que, desde un balcón, les había sonreído con una sonrisa que les recordaba vagamente la sonrisa de papá, y que encima les aumentaba los salarios.
Como ustedes saben, esta tesis de Gino Germani fue muy discutida por sus mejores discípulos y es muy considerable el libro con el que, escrito a fines de los años ’60 y editado por primera vez como libro en 1971, dedican a discutir estas tesis Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero: Estudios sobre los orígenes del peronismo, que se puede seguir leyendo hoy con mucho provecho. Allí Murmis y Portantiero discuten con la tesis de Germani de que el peronismo había sido consecuencia del voto alienado de los obreros nuevos, diciendo dos cosas fundamentales: primero, que cuando en 1946 los argentinos deben votar y los trabajadores argentinos votan mayoritariamente por Perón, los llamados “obreros nuevos” hacía bastante tiempo que habían dejado de ser tan nuevos. Es decir, a partir de una revisión –y éste es el tema del primero de los dos Estudios– se muestra (contra cierta tendencia general a suponer que los gobiernos políticamente autoritarios son también gobiernos agroexportadoras y enemigos de la industria, y que todas las cosas malas de la historia van juntas, y que los gobiernos democráticos son también industrialistas y obreristas y que están a favor de la burguesía nacional y que todas las cosas buenas de la historia van juntas) que la década del ’30, que es una década políticamente infame, como con toda justicia se la llamó, había sido, sin embargo –y sin que nada de esto le saque nada de su infamia… política–, una década de crecimiento industrial, una década de modernización económica. Y que el gran proceso de modernización, que había atraído a los obreros que Germani denominaba “nuevos” a los grandes centros urbanos y que se expresa después –incluso bastante después– en el peronismo, correspondía más bien a los primeros años ’30 que a los últimos. Esta operación es muy interesante porque indica que en 1946, cuando se trata de votar, los presuntos obreros nuevos de Gino Germani ya hacía más de una década que vivían en los grandes centros urbanos y que además vivían bajo gobiernos políticamente autoritarios contra los cuales habían militado en partidos políticos, en sindicatos, de manera que no eran nenes de pecho que extrañaban a su padre que había quedado en el rancho de Santiago del Estero rezándole a la virgen gaucha: eran personajes absolutamente asimilados a la vida industrial, urbana, moderna, eran personajes con una amplia trayectoria de militancia gremial y de lucha de clases y, por lo tanto, se parecían bastante más que lo que el viejo Germani había pretendido a los bisabuelitos que habían llegado de la crisis europea.
Segunda cosa que dicen Murmis y Portantiero y fundamental, ya que desarma el argumento de Gino Germani: los viejos obreros, los abuelitos, los que tenían conciencia de clase, los que sabían lo que hacían, los que habían venido leyendo en el barco a Marx y a Kropotkin, también votaron a Perón. No sólo los obreros nuevos no eran tan nuevos, sino que también los viejos se hicieron peronistas. No todos, por supuesto, pero sí unos cuantos. Y compondrían la “vieja guardia sindical”, como en su momento la llamó Juan Carlos Torre, que hizo grandes trabajos muy en la línea de los Estudios sobre los orígenes del peronismo de Murmis y Portantiero. Los obreros viejos constituyeron la “vieja guardia sindical” peronista, que no estaba formada, entonces, por jovencitos alienados y recién llegados del interior del país, sino por tipos que sabían perfectamente lo que hacían, que conocían perfectamente sus intereses de clase y que descubrieron que bajo ese coronel seductor les podía ir mucho mejor que bajo las alternativas que ofrecía el arco de la izquierda político-partidaria.
Germani no dejaría de pensar estos problemas a lo largo de su vida. Cuando Murmis y Portantiero publican su libro él ya no está en la Argentina: se había ido en 1966 a los Estados Unidos, donde viviría casi hasta su muerte. Pero desde el ’66 hasta el ’81, ’82, Germani vivió en los Estados Unidos, dando clases en la Universidad. Siguió escribiendo y siguió pensando en la Argentina, y escribió en el año 1978 un libro muy interesante que circulaba en inglés pero que fue publicado hace dos o tres años en castellano. Es un libro que les recomiendo mucho, que es el mismo Germani de siempre, diciendo más o menos las cosas que comentaba hace un rato, pero ahora con mucho más refinamiento, después de haber pasado por las críticas de todos sus críticos, dos décadas después, con las cosas mucho más pensadas y en un contexto intelectual muy sugestivo. El libro se llama Autoritarismo, fascismo y populismo nacional y está publicado por la editorial Temas y la Universidad Torcuato Di Tella. Básicamente Germani sigue sosteniendo las tesis que había sostenido en los años ’50 y ’60 y acentuando allí una idea fundamental, que es la idea de la famosa disponibilidad. Esa idea es odiosa, sin duda. No es una idea simpática la de disponibilidad, la de que hay gente “disponible”, como los carteles de la Panamericana que dicen “disponible”; es decir, que son (que serían) una perfecta tela en blanco en la que se pueden imprimir cualquier contenido, a la cual se puede interpelar desde cualquier ideología. Nos resistimos a pensar que los sujetos son tan disponibles como eso; nos gusta pensar que los sujetos acarrean una ideología, acarrean una historia, acarrean una identidad. Sin embargo, Germani piensa que hay momentos en la historia en que los sujetos, o una gran cantidad de sujetos, están disponibles. Y que ése era el caso de los obreros que (está bien –concede Germani–, no habrán sido tan nuevos, pero) eran bastante nuevos a mitad de los ’40. Y en esta situación de disponibilidad hay dos elementos que contribuyen a constituir subjetividades, a hacer de un individuo disponible un sujeto político: la ideología y el liderazgo.
Interesantísima observación de Germani: cuando hay una masa de individuos, digamos, “disponibles”, una ideología convincente y un liderazgo que pueda interpelar a esos individuos eficazmente, esa situación contribuye a hacer de esos individuos que constituían una especie de masa informe un sujeto colectivo. Una ideología fuerte y un liderazgo fuerte construyen subjetividad, interpelan a los sujetos, como diría el viejo Louis Althusser[5], que está sin duda revoloteando por la cabeza de Germani que era cualquier cosa menos un tonto y un mal lector de la tradición marxista. Recomiendo mucho una hermosa investigación de Alejandro Blanco, que escribió un libro fantástico llamado Razón y Modernidad sobre Gino Germani, haciendo un trabajo muy interesante que no es sólo estudiar su obra –cosa que muchos hicieron y que él hace muy bien–, sino estudiar un lado poco conocido de la tarea que Germani realiza en la Argentina, que es su tarea de editor. Germani trabaja durante los años de su formación intelectual y después en los años de su madurez intelectual en dos editoriales argentinas importantes: la editorial Abril y la editorial Paidós. Y dirige en las dos editoriales colecciones sobre ciencias sociales, sobre psicología social, se ocupa de traducir y hacer traducir libros de las ciencias sociales europeas, de la antropología norteamericana, del interaccionismo simbólico[6], de la escuela de Frankfurt[7], traduce él mismo a Eric Fromm…[8] Es muy interesante, Germani: es un hombre de una cultura refinadísima y es un gran introductor en la Argentina de autores que tienen poco que ver con el modo en que después el piensa los fenómenos políticos, que es un modo, digamos, básicamente liberal, liberal-democrático de izquierda, si se quisiera ponerlo así, muy despreciativo respecto de los fenómenos populistas o de los fenómenos de masas, pero que tiene un gran conocimiento de las obras de los hombres de la Escuela de Frankfurt, un gran conocimiento de la historia marxista europea. Entonces, no sorprende para nada que pueda estar diciendo, en el ’78, en los Estados Unidos, cosas que sin duda están sacadas –no sé si de una lectura directa o indirecta– de un clima althusseriano de discusiones en las cuales una ideología y, asociado ella, un liderazgo, puede “construir subjetividad” sobre una masa amorfa de individuos disponibles, como a la espera de que alguien llegue para tocarlos con la varita mágica de una ideología y un liderazgo y los convierta en sujetos políticos.
Esa idea de Germani me parece muy interesante. Ya dije, también, que me parece odioso suponer que hay sujetos “disponibles”. Sobre todo si suponemos que hay sujetos disponibles y otros que no lo están. Pero si estamos dispuestos a dar un pasito más –que es el paso que Germani no da– uno podría decir que, en cierto sentido (acercándonos más aun a Althusser), todo sujeto está disponible. Me parece que el problema de Germani no es señalar que hay sujetos “disponibles”, sino pretender que hay algunos que no lo son. El problema de Germani no es decir que los obreros nuevos estaban disponibles, sino pretender que nuestros abuelitos no lo estaban. De hecho, como demuestra la historia, lo estaban y fueron interpelados exitosamente por Perón. Es decir que todo sujeto, en la medida en que la subjetividad no es algo cerrado, empaquetado de una vez y para el resto del viaje, todos los sujetos estamos (por lo menos parcialmente) abiertos a nuevas experiencias, a nuevos discursos, a ser seducidos por un nuevo líder, a escuchar una nueva ideología, a ser captados, interpelados, seducidos por ella. De manera que si damos el paso de suponer que todos los sujetos somos sujetos, en cierto sentido, “disponibles”, lo cual es otro modo de decir que ningún sujeto termina de constituirse plenamente hasta que una ideología, el nombre, el nombre de un partido, el nombre o la voz de un líder, no lo termina de interpelar, de convencer y de fraguar como sujeto; si damos ese paso, entonces, Germani se nos revela mucho más interesante.
El que me parece que da ese paso, en el mismo año: 1978, e –igual que Germani– en inglés, es Ernesto Laclau. El primer libro importante sobre el populismo que escribe Laclau es, en efecto, del mismo año en que Germani escribe este libro que les comentaba. Y eso es importante porque si uno lee ambos libros advierte hasta qué punto ambos dicen, en realidad, cosas muy parecidas. Quizá Laclau da este paso de universalizar conclusiones que Germani piensa de manera muy acotada. Para Germani los disponibles eran estos obreros nuevos que habían bajado del interior y que no entendían (no habrían entendido) nada. Para Laclau, los disponibles son todos los sujetos en tanto que sujetos siempre abiertos al encuentro con nuevas ideologías, con nuevos liderazgos, con nuevos intercambios. Y Laclau define así al populismo. Define al populismo como un tipo de discurso que interpela sujetos disponibles –no usa la palabra disponible, Laclau: lo estoy forzando yo un poquito para hacerlo más parecido a Germani– constituyéndolos como pueblo. Un líder, un discurso, una ideología puede construir un pueblo. Es decir, el pueblo no es un dato. Esa es la novedad del populismo de Laclau, o del modo en que Laclau piensa al populismo: el pueblo no es un dato, una cosa que está allí.
Creo que, a esta altura, todos aceptamos sin mayores dificultades eso, a menos que alguien suponga que objetivamente existe una cosa que es en sí el pueblo y que está esperando por el líder o por el discurso que venga a nombrarlo adecuadamente. Y que hay otra cosa que es, en sí, el antipueblo y que está esperando que venga el discurso o el líder que venga a nombrarlo. Las cosas son mucho más equívocas. La actual coyuntura argentina, las discusiones que protagonizamos todos los días, las discusiones que aparecen en los diarios, la cantidad de amigos, conocidos, vecinos que querríamos suponer “del campo popular” y que, sin embargo, repiten los discursos del diario La Nación, de Radio 10 o del inefable De Angelis, nos revelan hasta qué punto el pueblo no es un dato duro. El propio carácter popular de De Angelis, de su discurso y de muchos de sus seguidores, revela hasta qué punto el pueblo no es un dato duro, no es un dato que exista ahí, en el mundo, y al que un líder popular llega, después, para nombrarlo. No: el pueblo –vamos a decirlo de este modo remanido– es una construcción. Es una construcción discursiva, ideológica, hecha por un líder que sabe interpelarlo y construirlo en la conciencia de sus propios protagonistas como pueblo. Eso, dice Laclau, es el populismo. Y Laclau destaca en ese texto del ’78 el carácter, por lo tanto, rupturista que tiene siempre el populismo. El populismo introduce una novedad. En la Argentina pre-populista, pre-peronista, pero sobre todo, pre-yrigoyenista, nadie hablaba de pueblo. No existía el pueblo: existían los ciudadanos. De repente un tipo vino y estableció una contraposición entre el pueblo y el régimen, y en esa contraposición se construye un sujeto que no era una evidencia empírica de la sociedad sino que esa operación discursiva inventa, construye. El populismo es rupturista porque inventa una identidad nueva, una identidad que no estaba.
Esto lo estamos diciendo del compañero Hipólito Yrigoyen porque somos argentinos, pero sería interesante pensarlo para la invención, en el contexto de la Revolución Francesa, de la categoría pueblo, que tampoco existía como una categoría activa en las luchas políticas de Francia. Diría un correcto analista marxista de esa coyuntura: la burguesía y sus líderes necesitan construir un sujeto más amplio que ella misma porque tenían que dar una lucha muy brava contra un sujeto que era la aristocracia, la nobleza, el propio Rey, la iglesia, que tenían mucho poder y a eso no se lo derrocaba sólo con una clase que todavía era muy chiquita, que era la clase burguesa. La clase burguesa necesitó incorporar a sí a otra clase, la pequeña burguesía, los artesanos, los “crotos” de París, y a todo eso lo nombró como pueblo. Bueno, es exactamente lo que yo estoy diciendo. La categoría pueblo es un invento, es una construcción, es una operación política que da una identidad a un conjunto de sujetos que están dispuestos a reconocerse en ella. Y que antes no se reconocían en ella, que antes se pensaban a sí mismo como otra cosa.
Este texto de Laclau de 1978 es un texto muy interesante que produjo muchas discusiones. Uno de los que más discutió este texto fue un sociólogo argentino contemporáneo, Emilio De Ípola. De él me permitirán ustedes recomendar aquí un par de libros. Uno es su último libro de teoría, un magnífico libro sobre Althusser titulado Althusser. El infinito adiós. Un extraordinario libro de De Ípola que recomiendo mucho a quienes tengan viejas lecturas althusserianas que quieran refrescar, porque De Ípola es un gran lector de Althusser, un gran conocedor de su filosofía. Lo otro que recomiendo es un libro de humor. Cómprenselo porque es para llorar de la risa: se llama Tristes Tópicos de las Ciencias Sociales, y está publicado por De la Flor. Es una colección de siete, ocho, nueve cuentos cuya temática son las propias ciencias sociales y que constituyen agudísimas reflexiones de De Ípola sobre las ciencias sociales y la política argentina. Pero aquí deberíamos hablar de algunos textos de De Ípola un poco más viejos, que son muy interesantes para la discusión de esta hipótesis de Laclau que acababa yo de presentar. En un libro que fue publicado en 1983, Ideología y discurso populista, uno de los artículos discute con Laclau diciendo que la teoría de la interpelación ideológica, de la interpelación discursiva que propone para pensar el populismo es excesivamente unidireccional. Interesante observación, muy en consonancia con el tipo de cosas que se empezaban a hablar en los años ’80 en la Argentina en relación con la cuestión de la recepción. Digamos: que el receptor no es una caja de zapatos vacía sino alguien que hace cosas con aquello que recibe. Y así uno puede recordar los escritos en aquellos años de Jorge Rivera, de Oscar Landi, a quien ya cité, de Aníbal Ford, de Eduardo Romano[9]. El lector (más en general: el receptor) es visto en esta perspectiva como un sujeto activo que no se limita a recibir, como quien recibe una bendición, un nombre, una interpelación ideológica o un mensaje, sino que es un sujeto activo de colocación de sentido en eso que recibe. De modo que, si esto es así, una identidad política no podría ser el mero resultado de una interpelación discursiva ideológica. Primera observación que hace De Ípola al texto de Laclau y que es muy razonable. La segunda observación que hace De Ípola al texto de Laclau está contenida en un artículo escrito junto a Portantiero y titulado “Lo nacional popular y los populismos realmente existentes” y es, en realidad, una doble observación: De Ípola y Portantiero le critican a Laclau, en primer lugar, que subraye más de la cuenta el componente rupturista que tiene el populismo. Ellos no están dispuestos a concederle tanto al populismo. Sin duda hay un componente de ruptura en el populismo, pero también hay, por debajo de esa ruptura, continuidades profundas con el sistema de dominación anterior; hay dominación de clase escondida bajo el populismo, no es pura ruptura y pura emancipación. La segunda observación es que una teoría excesivamente “discursivista” y que no parece prestar atención a los componentes sociológicos, materiales, estructurales, que hacen posible esa interpelación sea exitosa. No en cualquier lugar, no en la China del siglo XI o en la Londres del siglo XXI, puede aparecer un líder que diga “el pueblo, el pueblo” y conseguir que la gente se la crea. Hay condiciones estructurales, materiales, económicas que están en la base de esa posibilidad, y que la teoría de Laclau no tendría suficientemente en cuenta, dicen –me parece que puedo resumirlo así– De Ípola y Portantiero.
Estos debates son muy interesantes y estoy pasando rápidamente por ellos. Estoy repasando junto con ustedes notas que estamos haciendo con un colega que está escribiendo su tesis doctoral sobre temas parecidos a estos y gracias al cual estoy tratando de repasar o de estudiar en los ratos libres algunas de estas cosas. En esta discusión me parece que tiene un lugar interesante uno de los últimos libros de Laclau, que se llama La razón populista. Yo diría que en ese libro Laclau da un paso que profundiza el camino abierto en su libro de 1978 señalando que, en el límite, el populismo es la forma última de la política. No sólo que el populismo no es una forma distorsionada, patológica, enfermiza, equivocada, fallada, fallida, de la política, sino que el populismo es el nombre mismo de la política, que no hay política sin (por lo menos un cachito de) populismo. Y esto exactamente porque el populismo supone un cierto exceso, la construcción de un sujeto que no estaba antes. Si el sujeto estuviera siempre antes, ¿qué política sería ésa? ¿Dónde habría política si supusiéramos que en el mundo hay un conjunto de sujetos idénticos a sí mismos, que se saben, que conocen su identidad y que después –digamos así– se “expresan” en el plano del sistema político a través de sus representantes, sus diputados, sus senadores? Allí no habría política. Hay política precisamente porque aparece algo –un líder, una ideología, una idea– que hace trastabillar esas identidades preconfiguradas. Si cada uno fuera lo mismo que es, no habría política, si cada uno fuera políticamente lo que es sociológicamente, no habría política.
Ésta es una discusión importante, por ejemplo, para pensar los acontecimientos de 2001, de 2002. ¿Qué fue diciembre de 2001? ¿Qué fueron esas plazas que tiraron abajo a De la Rúa? En la plaza, se cantaba “si este no es el pueblo, el pueblo dónde está”. Esta consigna –que todos hemos cantado en la plaza alguna vez– es teóricamente muy interesante. Y llena de sabiduría. Esa consigna es la reflexión más aguda que se haya hecho acerca de qué es el pueblo. El pueblo es exactamente eso que en la plaza dice “si este no es el pueblo, el pueblo dónde está”. Porque el pueblo no está en ningún otro lugar que en la plaza en el momento mismo en que se dice eso. El pueblo no está en la casa. El pueblo no está en la forma de un montón de individuos que lo componen y se da cita en la plaza después. En la casa hay profesores, empleadas domésticos, contadores públicos nacionales, alfareros, talabarteros, estudiantes universitarios, peones de albañil, traductoras diplomadas. Pero un buen día, a una cierta hora, y por la razón que sea (porque están hartos, porque el presidente de la república les parece un incompetente de marca mayor, porque escuchan una interpelación que los convence, porque oyeron que el vicepresidente está preso en un hospital), deciden salir a la calle, marchar a la plaza y allí, en la plaza, ponerse a cantar juntos “si este no es el pueblo, el pueblo dónde está”. Ahí está y sólo ahí. Afuera de la plaza hay clases sociales, hay individuos, hay profesiones, hay corporaciones, no hay pueblo.
Participante: Pero en el acto del campo realizado en Rosario también se cantaba la misma consigna.
Rinesi: Claro que cantaban lo mismo en Rosario. Por eso es que hay política. Por eso es que es interesante la lucha política: porque nadie tiene ganado de antemano el nombre de pueblo, ni su propiedad. En Rosario cantaban lo mismo y en la plaza de Blumberg y en cualquier plaza se puede cantar lo mismo. El pueblo es, exactamente, por eso, un sujeto siempre incierto que no está allí “desde antes”. No es que cuando lo cantamos nosotros decimos la verdad y cuando lo cantan en Rosario mienten. Porque allí no hay ni verdad ni mentira: hay procesos políticos de constitución de la subjetividad colectiva.
Por eso es que frente a las plazas, a las plazas políticas, la sociología siempre falla. A la sociología siempre le falta “cinco para el peso” para explicar las plazas. Ya critiqué el modo en que los amigos politólogos pensaron los acontecimientos de 2001. Ahora déjenme decir que cuando muchos amigos sociólogos trataron de explicar aquellas plazas tampoco tuvieron mucha más fortuna. La explicación “sociológica” de un hecho político como ése tiende a apuntar a la constitución de ese colectivo en términos de las clases o los sectores de clases que lo integran: que los ahorristas “acorralados” de las clases medias, que los trabajadores desempleados, que tal sector de la burguesía de tal tipo, que tal otro sector profesional de qué sé yo dónde… Este tipo de explicación no digo que esté mal. Lo que digo es que cuando todos esos sectores que el sociólogo puede describir como parte del gran mosaico de la estructura social argentina convergen en la plaza, allí ya no son aquello que “sociológicamente” son: allí se convierten en otra cosa. Allí, en la plaza, se convierten en “pueblo” o en lo que sea. Y yo diría lo siguiente: hay política exactamente porque en la plaza no somos lo que somos en lo que el viejo maestro Hegel llamaba “la sociedad civil”. Hay política porque hay (allí, en la plaza: y está claro que cuando digo “en la plaza” eso es una metáfora) trastrocamiento de la identidad, hay política porque hay invención de una identidad nueva que no “copia” la pura identidad “de clase” que cualquier sociólogo puede sacar de las tablas estadísticas correspondientes. Sino que inventa una cosa nueva. Me parece que la política puede ser definida exactamente como eso que inventa una cosa nueva sobre las identidades sociológicas previamente existentes.
Para decirlo brevemente: la idea central de Laclau de que toda política tiene un componente populista, o de que el populismo dice la verdad última de la política porque toda política supone el exceso, supone el rebautismo de los sujetos, supone la invención a través del discurso, de la ideología, del liderazgo, de algo que no estaba; esa idea central de Laclau yo la firmo con las dos manos, me parece muy bien. Déjenme decirlo así: la política no es la tarea de representar los intereses de sujetos preexistentes. La política es la tarea de construir la forma misma de la sociedad. De instituir la sociedad. Eso es lo que hacen De Angelis, Llambías, Cristina Kirchner, Evo Morales, los santacruceños de Bolivia… eso es lo que hace Chávez y lo que hacen los golpistas contra de Chávez, que le dieron un golpe en nombre del pueblo, diciendo “por fin el pueblo se saca de encima esta tiranía espantosa”.
Pero, entonces: no se trata de que un líder desde un balcón diga “compañeros”, un montón de gente se reconozca y que ahí se constituya, como por arte de magia, un sujeto. El asunto es por qué ese líder llegó al balcón, qué vieron esos que después se reconocen en ese “compañeros” que los llevó a identificarse con ese liderazgo. La atención que sugiere prestar De Ípola al momento de la recepción de los discursos me parece que apunta a eso. Es interesante, por eso, recorrer la historia de los grandes liderazgos carismáticos en Argentina, tanto el de Yrigoyen y Perón –que ya mencionamos– como el de Alfonsín, que recorría las ciudades del país en la campaña electoral del ’83 con un gran hallazgo retórico y político que era el hallazgo de que los grandes colectivos de identificación ya no funcionaban. En efecto, mientras Ítalo Luder recorría el país diciendo “compañeros aquí, compañeros allá” y la gente se miraba diciendo “¿a quién le habla este caballero? ¿Qué ‘compañeros’, si nos hicieron pelota? ¿Qué ‘compañeros’, si ya no existe más ese sujeto que se podía reconocer en ese colectivo de identificación?”, Alfonsín recorría las ciudades diciendo “amigos de Mar del Plata”, “amigos de Mar Chiquita”, “amigos de Rosario”. Amigos. Y también, recordemos: “un médico allí” Casi como el pastor que se ocupa de cuidar a cada una de las ovejas. Ese “un médico allí” es muy interesante, el “amigos” también es muy interesante. Alfonsín captó cosas muy interesantes de esta sociedad individualista que había salido de la dictadura y a la que comprendió que ya no se le podía hablar con los viejos colectivos identificatorios del pasado peronista, a la que comprendió que había que hablarles con la lengua liberal (que era la suya) en la que podían reconocerse los individuos producidos por la dictadura. Me parece que hay ahí una comprensión. Una comprensión recíproca, diría: es un viaje de ida y vuelta que va de las multitudes al líder y del líder a las multitudes. El líder reconoce allí lo que las multitudes están esperando, también, de la ideología que los interpele.
Me parece que, si estamos más o menos de acuerdo con llegar hasta este punto en el argumento sobre el populismo –al que, como ven, he tratado, siguiendo en esto el argumento de Laclau, de sacar de ese lugar de patología, de anomalía, de cosa extraña, indigna y baja, para convertirlo, nada más y nada menos, que en sinónimo mismo de política–, aparecen, entonces, algunos problemas. Algunos de esos problemas los plantea un politólogo argentino contemporáneo que se llama Carlos María Vilas, que tiene varias críticas que hacer a esta idea de populismo o de (invento) pan-populismo, a esta pretensión de llevar el populismo a todas partes y hacer de populismo un sinónimo de política. Lo que dice Vilas, frente a esto, es: “dejémonos de macanas: hay cosas que son populistas y hay cosas que no son populistas. El populismo expresa, en la historia de las ideas latinoamericanas, cierto conjunto de fenómenos bastante específicos: el varguismo, el yrigoyenismo un poco, el peronismo mucho, el cardenismo. No cualquier cosa es populismo, o neopopulismo. ¿Qué es eso de que Menem es neopopulista, o de que Kirchner es populista?” Vilas escribió un par de artículos muy interesantes sobre esto en la revista Estudios Sociales, de la Universidad Nacional del Litoral, donde polemiza con Gerardo Aboy Carlés, gran lector y discípulo (crítico, por cierto, pero esa es otra historia) de Laclau. Lo que dice Vilas es que no se puede llamar populismo a cualquier cosa. O ya las palabras no significan nada o la palabra populismo tiene que significar algo más o menos preciso. Vilas, dicho de otro modo, pide un poco de precisión en los conceptos, y no diseminar la palabra populismo hasta convertirla en sinónimo de política. Sobre eso se podrían hacer otras consideraciones; apunto sólo esto como crítica que puede intervenir en nuestra discusión.
El otro tipo de problemas que acarrea la generalización de la idea de populismo o esta reivindicación de la idea de populismo que lo saca del lugar de la anomalía y lo convierte en sinónimo de política, se podría formular más o menos del siguiente modo: si toda política es un poco populista, si el populismo es la verdad última de la política, ¿para qué seguir con la palabra populismo?, ¿por qué no hablar de política y ya, y dejar de lado de una buena vez la palabra “maldita” populismo? Si todo es populista, si todo es populismo, ¿para qué sirve la palabra populista, para qué sirve la palabra populismo? Después de haber escrito La Razón populista, Laclau debería haber dicho: “este libro, y todas las veces que dije la palabra populismo en este libro y en todos los demás, se autodestruirán en cinco segundos, como los mensajes de Misión Imposible, porque ya demostré que la política es populista siempre y, por lo tanto, podemos seguir hablando de política, como cuando éramos chicos.” A menos que (y habría que examinar esta posibilidad) uno pudiera decir que se puede hablar de populismo en dos sentidos. Que se puede hablar de populismo en un sentido amplio, y decir, por ejemplo: “en efecto, en un sentido amplio toda política es populista, porque toda política supone la construcción de una subjetividad y, por eso, toda política trabaja sobre el exceso y sobre la diferencia de los sujetos respecto de sí mismos”, pero que se puede también hablar de populismo en un sentido estricto, y decir: “dicho eso en general, hay tipos de gobierno que son populistas y tipos de gobiernos que no lo son”. Por ejemplo, Chávez es más populista que Bachelet. Si algún sentido tiene conservar la idea de populismo es para poder distinguir matices entre distintos tipos de políticas, tipos de gobierno, tipos de liderazgos, después de aceptar que, en un sentido muy amplio, todos son populistas en el sentido de que ninguno trabaja sobre identidades previas. Esa idea es interesante.
La pregunta allí sería: ¿a qué llamamos un sistema o un liderazgo o un partido o una ideología populista en sentido estricto y a qué no llamamos así? Y sobre esto las discusiones que se nos ocurren son o pueden ser muy interesantes. Uno podría decir, por ejemplo (pero sobre todo esto habría que hilar mucho más fino), que cuando la construcción de un sujeto colectivo que supone toda política se hace alrededor de la categoría de pueblo, estamos ante un populismo en un sentido amplio y en un sentido estricto, mientras que cuando esa construcción de un sujeto colectivo se hace alrededor de otras categorías (la de ciudadanos, la de amigos), estamos ante un populismo en sentido amplio, sí, pero no ante un populismo en sentido estricto. Que estamos ante un populismo bastante menos populista, si tuviera sentido decirlo de ese modo.
Todas estas cosas que estoy diciendo me parece que están hoy muy presentes en las discusiones de la teoría política latinoamericana, sobre todo argentina. Me parece que la aparición del libro de Ernesto Laclau –La razón populista– ha abierto un camino para una cantidad de otros textos, para una cantidad de investigaciones y discusiones muy relevantes. Lo que me parece interesante es advertir hasta qué punto esta reivindicación teórica del populismo ensayada por Ernesto Laclau, por Aboy Carlés, por una cantidad enorme de pensadores, no parece haber alcanzado al mundo de la política. En el mundo de la academia –podríamos decir– hoy populismo es una (bastante) buena palabra. Uno puede decir “yo soy populista porque en el fondo todos lo somos” y agregar “como cualquiera lo sabe, si pasó por Laclau”. Ahora, eso no ha producido como efecto que en el mundo de la política populismo se haya convertido en una buena palabra. Más bien todo lo contrario: sigue funcionando como un insulto. Tanto que aun los que son ostensiblemente populistas, en casi cualquier sentido que se use la palabra, niegan serlo. Cuando a Kirchner lo llaman populista, dice: “de ninguna manera, no le permito”. Porque esa palabra sigue arrastrando una connotación negativa, sigue pareciendo un insulto, sigue pareciendo una degradación. Chávez no acepta que le digan populista y responde: “no, para nada, yo soy un demócrata bolivariano”. Me parece que la discusión política sigue organizada alrededor de un eje que discrimina negativamente a la palabra populismo, la manda al tacho, en nombre de otra idea que es la idea de república. Y aquí, entonces, pasamos a la otra categoría que yo quería confrontar con la categoría de populismo para después demostrar que esta confrontación no necesariamente tiene que ser tal.
A ver: ¿qué es lo que les dicen los que se dicen republicanos –y acá pensamos en los diarios que leemos todos los días– a aquellos a quienes esos republicanos llaman populistas? Les reprochan que sean peleadores, que estén todo el tiempo dividiendo el cuerpo social, que no hagan más que hacerse enemigos, que no tiendan mesas de conversación, que partan al país en una cosa que los populistas llaman “pueblo” y una cosa que los populistas llaman “oligarquía”, “antipueblo”, “enemigos del pueblo” o lo que sea. Y eso los que se llaman republicanos dicen que no debe hacerse, que no puede ser, que es poco respetuoso y que así todo se va al tacho. Los republicanos les critican a los populistas que sean peleadores, que sean pendencieros, que sean camorreros. Y aquí voy a decir una primera cosa: los republicanos tienen razón en eso. Los populistas son camorreros, son pendencieros, son peleadores. El populismo es una teoría de la organización del campo político y social sostenida sobre la hipótesis de un conflicto, que es el conflicto entre lo que los populistas llaman “pueblo” y “lo otro del pueblo”, que a veces se llama “antipueblo”, a veces se llama “oligarquía”, a veces se llama “cipayos”, a veces se llama “vendepatrias”, pero que en todo caso son los que están del otro lado del pueblo y que están enfrentados con el pueblo por un conflicto fundamental. El pensamiento populista es un pensamiento del conflicto: divide el mundo en “pueblo” y “antipueblo” y toma partido por el pueblo. Y esta crítica se le hace con frecuencia al populismo. Desde la crítica de los liberales antiperonistas de los años ’50 que decían que Perón estaba siempre dividendo, siempre peleando, hasta las críticas que escuchamos hacerle hoy a Chávez, a Evo, a Cristina Fernández: siempre se trata de que son peleadores, de que dividen el cuerpo social. Bueno: esa crítica está bien, es cierta, el populista divide al cuerpo social en pueblo y antipueblo. Es decir, el pueblo tiene enemigos. Esa crítica, por otro lado, es simétrica y complementaria a la otra crítica que tradicionalmente se le ha hecho al populismo: la de ser excesivamente armonizador. Si las tías liberales de uno le critican al populismo que ande siempre peleando y dividiendo, los amigos marxistas de uno le critican que no divida lo suficiente, que no establezca con claridad los límites de las clases, que no señale con nitidez a los enemigos, que establezca todo el tiempo alianzas y coaliciones vergonzosas, que haga todo el tiempo concesiones, que busque hegemonías inadmisibles.
Entonces, tres observaciones. Primera observación: que las críticas al conflictivismo populista son en general críticas que le formulan los liberales, los conservadores, los organicistas o los funcionalistas[10]. Esto es: son críticas por derecha. Las críticas al consensualismo populista son críticas que le dirigen quienes creen que la historia es la historia de la lucha de clases y que eso habría que decirlo con más nitidez que la que suelen tener los planteos populistas. Es decir, son críticas por izquierda.
Segunda observación: ambas críticas tienen razón. Es decir: tienen razón los liberales que dicen que los populistas son pendencieros y tienen razón los marxistas que dicen que los populistas buscan aliar lo que en la realidad estás más peleado que lo que ellos dicen y buscan armonías allí donde, en realidad, hay desarmonías. Y esa circunstancia que es que las críticas –por derecha y por izquierda– al populismo tengan, ambas, razón, de lo que habla es del carácter dual del populismo. El populismo es, efectivamente, una teoría del conflicto y una teoría del consenso. Una práctica del conflicto y una práctica del consenso. Es decir, es –ya lo sugerimos– la política misma.
Tercera observación: esta ambivalencia del populismo es la expresión o el correlato de la ambivalencia del significado de la propia palabra pueblo, de la que se deriva populismo, que también es una palabra con una doble valencia, con una doble significación. Esto es muy importante: cuando decimos “el pueblo”, ¿quién es “el pueblo”? “Si este no es el pueblo, el pueblo dónde está”; “nos, los representantes del pueblo”: en ambos casos estamos diciendo cosas distintas con la palabra pueblo. Decimos básicamente dos cosas con la palabra pueblo. Cuando la usamos en un cierto sentido, la palabra pueblo designa a los pobres. Cuando decimos “el pueblo está harto de las diferencias de la oligarquía”, el pueblo son los pobres: los laburantes, los desocupados, los campesinos pobres, los lúmpenes de las ciudades, los maestros. Los que están en frente del pueblo son “la sucia oligarquía”, “los vendepatrias”, “los cipayos”. Cuando decimos, en cambio, “nos, los representantes del pueblo”, el pueblo somos todos. Es una idea cívica de pueblo. “Al gran pueblo argentino, salud”. No a los pobres sí y a los ricos no: es a todo el pueblo argentino que le decimos “salud”. La palabra pueblo oscila, entonces, entre ambos significados. Y no puede sino oscilar entre ambos, porque esa oscilación es la política. Hay política porque hay el nombre de una parte que define también al todo. Hay política porque hay esa tensión entre la parte y el todo. Hay política porque una parte quiere ser el todo y, al mismo tiempo, hay un todo que le dice a la parte que no puede pretender ser igual a él, al todo, porque ese todo la incluye a ella y a su contraparte, a su enemiga. Por eso, pueblo es la palabra más política que hay, porque indica, al mismo tiempo, a una parte y al todo. Indica, al mismo tiempo, que el cuerpo social está dividido y que sigue siendo uno. Hay política porque el cuerpo social está dividido y, al mismo tiempo, es uno.
Ahora, bien: ¿decían acaso otra cosa –y aquí viene el comienzo de mi modesta provocación– los viejos teóricos de la república? ¿No es exactamente éste el principio fundamental del republicanismo clásico? ¿No dice el republicanismo clásico que una república –esto es, una cosa pública– es, al mismo tiempo, una cosa que está necesariamente dividida por dentro, que toda república se sostiene sobre una división originaria del cuerpo social, como dice ese gran republicano francés contemporáneo que es Claude Lefort? Claude Lefort, de muchos modos y en muchas palabras y en muchas formas distintas, ha dicho a lo largo de su obra una cosa que yo dije al pasar: dice que hay dos principios constitutivos de lo político, o, dicho de otro modo, que hay política porque hay dos cosas. En primer lugar, que hay política porque hay conflicto. Si no hubiera conflicto, podría haber gestión, administración, orden. Pero hay política porque hay conflicto. De lo que sea: de clases, de intereses, de gustos, de género, estético. Pero si no hay un punto de conflicto, un punto de no resolución, no hay política: hay pura gestión o administración.
Pero hay política, también, porque, a pesar del conflicto, por detrás del conflicto, por sobre el conflicto hay algo, que Lefort llama poder, que hace que el cuerpo social se mantenga unido. Si no hubiera ese algo, tampoco habría política. Si sólo hubiera conflicto, si sólo hubiera relaciones intersubjetivas conflictivas, habría lo que el viejo y querido Hobbes llamó, hace un montón de tiempo, “estado de naturaleza”, esto es, la disolución absoluta del lazo social, la pura guerra de todos contra todos. Si hay política es porque hay conflicto, pero también porque hay conflicto en el marco de una unidad. Porque el cuerpo social está desunido, pero sigue siendo un cuerpo. Esa es la idea clásica de república que uno puede encontrar en los grandes autores republicanos, de los cuales yo he traído aquí un librito de uno que es posiblemente el más provocador, el más genial, el más sorprendente, que es el viejo Maquiavelo.
Nicolás Maquiavelo es un republicano, heredero del gran republicanismo romano, heredero del pensamiento cívico florentino de los siglos XIII, XIV, XV y escribió un gran libro republicano que es Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Década quiere decir “los diez primeros libros” y Tito Livio es el autor de una Historia de Roma. Es decir, Discursos sobre la primera década de Tito Livio quiere decir “discursos sobre los primeros diez libros de la Historia de Roma de Tito Livio”. No “discursos sobre la infancia de Tito Livio”, que no tiene ningún interés. Este libro es fundamental para quienes les interesa Maquiavelo y la recuperación de Maquiavelo como un autor republicano: porque muchas veces de Maquiavelo nos queda la imagen monárquica o, como les gusta decir a algunos autores, “carismática”, en el sentido de que supone un liderazgo fuerte de un sujeto carismático, el príncipe, que da tema al libro sin duda más famoso de Maquiavelo. Pero no: la concepción política de Maquiavelo es claramente republicana y esto se expresa en este libro que es el que Maquiavelo tenía por su mejor libro, y que posiblemente lo sea. El Príncipe tiene el enorme interés de plantear a la historia de la filosofía posterior un escándalo moral extraordinario. Ahí radica todo su enorme interés. ¿Cuál es el escándalo moral que Maquiavelo plantea en El Príncipe? No, como suelen decir las tías y los politólogos –que en esto piensan igual, aunque juzgan distinto eso que piensan– que Maquiavelo “separa la política de la moral”. No: eso está mal. Nuestras tías, todas ellas, sin excepción y sin haber leído una sola línea de Maquiavelo, dicen “cómo vas a leer Maquiavelo, si separa la política de la moral”. Y agregan, “y eso está muy mal, porque la política no puede separarse de la moral”. Y algunas de ellas no paran hasta terminar la frase: “…y por eso estamos como estamos”. Los politólogos no: los politólogos dicen, como las tías, que Maquiavelo separó la política de la moral, pero opinan que eso no está mal, sino que está muy bien. Porque gracias a que la política ya no tiene nada que ver con la moral, puede ser considerada un campo de fuerzas objetivas que una ciencia positiva puede estudiar. Igual que la física, que puede estudiar la fuerza de los cuerpos porque ya se le sacó a eso toda valoración moral. Si Newton hubiera pensado que la manzana se le cayó en la cabeza porque tenía algo personal contra él, o porque era una manzana malvada o diabólica, no hubiera descubierto nunca la ley de gravedad. Es decir, es necesario sacar los valores de la fuerza de la física para que aparezca la ciencia de la física. Y sería análogamente necesario –suelen opinar los politólogos– sacar los valores del mundo de la política para que aparezca la ciencia de la política.
Ahora bien: tanto las tías como los politólogos se equivocan de punta a punta. Maquiavelo no separa la política de la moral. Al contrario: es un moralista exigentísimo. Sólo que es un moralista que descubre algo mucho más perturbador que la independencia de la política respecto de la moral. Al fin de cuentas, no sería tan grave, no sería tan espeluznante, tan desestabilizadora, tan inquietante la lectura de Maquiavelo si Maquiavelo apenas hubiera descubierto que la política se separa de la moral. Pero Maquiavelo descubre en realidad algo que es mucho más atroz: que no hay una única moral posible. Que hay, por ejemplo, en una cierta situación, una moral –esto es, un sistema de valores–, perfectamente respetable, frente a la cual Maquiavelo no tiene nada que decir, que es la moral que les permite a los cristianos salvar su alma. Y que hay otro sistema de valores, que no tiene nada que ver con el primero pero que también es un sistema de valores, que es el que les permite a los republicanos paganos como él salvar, no su alma (a la que no tienen en gran cosa), sino su república. Y que hay veces que esos dos sistemas de valores colisionan y que, en esa colisión, el actor político –al que Maquiavelo llama Príncipe– tiene que elegir. Y elegir es tremendo porque no es elegir un camino u otro camino, es elegir una moral u otra moral y perder necesariamente algo en esa elección. Si decido actuar conforme me lo exige la moral republicana y pagana, puedo perder mi alma eternamente. Si decido actuar como me lo exige la moral cristiana, puedo perder para siempre mi república. El asunto es que no me puedo quedar, al mismo tiempo, con el pan y con la torta. Ése es el descubrimiento extraordinario –y tremendo– de Maquiavelo, que es un descubrimiento sumamente perturbador, y por eso desde hace cinco siglos que la historia de la filosofía occidental no hace más que insultar a Maquiavelo. O mejor: sí hace algo más que insultar a Maquiavelo: ha convertido el propio apellido del pobre Maquiavelo en un insulto. A ningún otro filósofo se le hizo eso en la historia. Algo muy malo tiene que habernos hecho Maquiavelo (estoy reproduciendo rápido, mal y medio humorísticamente un argumento más sutil de un autor extraordinario: Isaiah Berlin[11]) para que su apellido se convierta en un insulto. Si alguien dice de alguien que es un maquiavélico, eso es un insulto. Si alguien dice de alguien que es un kantiano, un lockeano o un hegeliano, eso es descriptivo. Porque Maquiavelo nos tiró un fardo tremendo, un descubrimiento tremendo, que es el descubrimiento de la inexistencia de morales únicas. Ése es el gran escándalo moral de El príncipe.
Ahora: ¿cuál es el gran escándalo moral de los Discursos? Leo: “Creo”, dice Maquiavelo, “que los que condenan los tumultos entre los nobles y la plebe, atacan lo que fue la causa principal de la libertad en Roma. En toda república hay dos espíritus contrapuestos, el de los grandes y el del pueblo. Y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión entre ambos.” Esto lo dice en un capítulo extraordinario de los Discursos, que es el Capítulo IV del Libro I, que se titula “Que la desunión entre la plebe y el Senado Romano hizo libre y poderosa a aquella república”. ¿Qué es lo interesante y lo escandaloso de esto que dice Maquiavelo acá? No la mera constatación del conflicto como un dato que existe en cualquier sociedad. Uno podría decir que esa constatación ya la había hecho Aristóteles, quien dice que, efectivamente, existen las clases, y que dice también que cuando uno va a una asamblea tiene que estar atento, porque lo que los ricos suelen hacer pasar por razones son en realidad racionalizaciones de sus intereses de clase, y lo que los pobres suelen hacer pasar por razones son racionalizaciones de los intereses de su clase. Es interesante Aristóteles, no se chupaba el dedo: Mucho logos, mucho logos, pero el logos sirve para defender los intereses de la clase a la que se pertenece. Por eso, decía Aristóteles, es muy importante que a las asambleas vaya mucha gente de clase media, porque son los que, estando sociológicamente entre los ricos y los pobres, van a acercar argumentos y permitir que la comunidad llegue a acuerdos sobre cuál debe ser el camino a seguir. Una concepción muy interesante de la razón práctica como una razón racionalizadora de intereses. Allí hay la constatación de que existe el conflicto y está, por suerte, la asamblea que nos permite procesar los conflictos y hacerlos desaparecer como conflictos, sumergiéndolo en el consenso comunitario. Maquiavelo da un paso más allá. Dice: el conflicto no está para ser remediado, para ser resuelto.
Hoy en Clarín hay una página entera donde se puede leer que los gurúes en resolución de conflicto opinan que el Gobierno y el campo cometieron “diez errores imperdonables” en el tratamiento del conflicto. Es increíble. Especialistas de la Universidad Di Tella y de no sé qué universidad norteamericana dicen que para la resolución de los conflictos no debe procederse como procedieron las partes involucradas en el conflicto que tiene en vilo al país. La cosa no podría ser más pavota. ¿Y si las partes involucradas en este conflicto no querían “resolver” (suponiendo que fuera fácil saber qué quiere decir eso: resolver) ese conflicto? ¿Qué piensan los talentosos críticos de Clarín? ¿Que estamos ante un conjunto de muchachos improvisados, que nacieron a la política la semana pasada, que trataron y trataron de resolver este conflicto y que durante tres meses no pudieron? ¿Que los conflictos están para ser “resueltos” y que si no se “resuelven” hay alguien que hizo algo mal y al que hay que amonestar? Maquiavelo dice, en lo que les acabo de leer, que los conflictos son lo que hace grande y poderosa a una república. Es porque hubo conflicto entre la plebe y el Senado que se creó la famosa institución de los “tribunos de la plebe”, que aumentó la libertad de los romanos e hizo mejor a su república. Es porque hubo ese conflicto que se generaron leyes mejores para los romanos. Las buenas leyes son hijas de conflicto, dice Maquiavelo. No de la armonía.
Entonces: hay república porque hay, gracias a las instituciones y a las leyes, un campo, un terreno, un espacio, un horizonte común, una cosa pública, una res publica. Hay república porque hay campo común. Pero hay república, también, porque ese campo común es un campo de batalla. Si ese campo común fuera un campo de armonía, donde no hubiera conflicto, no habría república: no habría nada. La idea de república, en la tradición republicana, supone la idea de conflicto, exige la idea de conflicto: el pensamiento republicano es un pensamiento conflictivista. Al mismo tiempo, en la medida de que ese conflicto se da en el interior de una res publica, de una cosa pública, supone un campo común en el que ese conflicto tiene lugar, se expresa, se procesa. Entonces, hay aquí una forma de tensión entre lo particular y lo universal. Entre la dimensión de conflicto entre las distintas particularidades –la plebe, los grandes– y la dimensión de consenso que supone la postulación de cualquier universalidad.
Y díganme si esta tensión entre lo particular y lo universal no es muy parecida a (y, a poco que se la mire de cerca, no es exactamente la misma tensión que) la tensión entre el pueblo como parte y el pueblo como todo, entre el pueblo como plebs y el pueblo como populus que habíamos identificado antes como característica de la tradición populista. La tradición republicana, igual que la tradición populista, supone un conflicto, una tensión, entre la existencia de un espacio común, el espacio todo de la república, el espacio del pueblo entendido como populus, como totalidad de los ciudadanos, y la identificación de una particularidad, de una parte de ese espacio común que es la parte de la plebe, del pueblo como conjunto de los pobres.
La idea clásica de república supone la idea de conflicto. Es una idea conflictivista que, como digo, recorta el conflicto sobre el telón de fondo de una universalidad, de una cosa pública posible y deseable. El problema es que ese conflicto que Maquiavelo anunció, preparó, tematizó, legitimó y que no tardaría en expresarse después en las luchas, en las guerras civiles, políticas y religiosas europeas del siglo XVI, del siglo XVII, es un conflicto que también tiene una dimensión fuertemente destructiva. El conflictivismo tiene consecuencias: supone la lucha entre las partes, entre los sectores, y esa lucha es una lucha dolorosa y que trae, necesariamente, algunas pérdidas. Permítanme ahora una pequeña nota a pie de página. Hay un libro de un autor al que no cité pero al que me estoy refiriendo todo el tiempo y que voy a citar ahora, que se llama Quentin Skinner. Quentin Skinner es un gran historiador inglés de las ideas, contemporáneo, que escribió una serie de libros fantásticos. Escribió un pequeño y muy importante libro sobre Maquiavelo, escribió un gran libro sobre Hobbes, escribió un libro notable, en dos tomos, que está publicado en español por Fondo de Cultura Económica y que se llama Fundamentos del pensamiento político moderno. Y también un librito publicado hace un par de años en español, que se llama El nacimiento del Estado que, en realidad, no habla del nacimiento del Estado, sino del nacimiento del significado moderno de la palabra Estado. Skinner le da mucha importancia a las palabras. Es un historiador que trabaja con textos y dice: guarda cuando trabajamos con textos, porque los textos están escritos con palabras y las palabras no siempre han querido decir lo mismo en la historia de las ideas. De manera que cometeríamos un grave error si leyéramos un texto del pasado con el significado que hoy le damos a las palabras con las que está hecho. Por ejemplo, ¿qué pasaría si leyéramos una frase que Hobbes escribe en el Behemoth –su libro sobre la guerra civil inglesa–, donde dice: “al fin y al cabo, toda la historia inglesa del siglo XVII no es más que una gran revolución”, qué pasaría, digo, si hoy leyéramos esa frase teniendo en mente el significado que desde el siglo XVIII le damos a la palabra revolución, que supone la idea de un corte radical en el tiempo y el pasaje hacia otra cosa? Pues pasaría que no entenderíamos esa frase, porque allí la palabra revolución no está usada en el sentido moderno que le damos a partir de la Revolución Francesa (y, después de la Revolución Mexicana y la Rusa y la China y la Cubana y tantas otras), sino que ahí, en la frase de Hobbes, revolución está usada en el sentido astrológico clásico: la revolución como la vuelta en círculo de una cosa que vuelve a su punto de partida. Revolución es vuelta en círculo, también. Y cuando Hobbes dice que la historia del siglo XVII es una gran revolución, lo que dice es que termina como empieza. Si fuéramos a leer esa frase pensando que lo que dice allí es lo que nosotros entendemos por revolución, no entenderíamos esa frase.
Lo mismo pasa con la palabra Estado. Hay un momento donde Maquiavelo dice que el príncipe debe empeñarse en “mantener su estado”. Nosotros venimos cinco siglos después, pasados ya por Hobbes y por Hegel y por Max Weber y por Guillermo O’Donnell y cuando leemos eso pensamos que sabemos qué es lo que quiere decir, pensamos que lo que quiere decir es que el príncipe debe mantener el aparato, las instituciones del Estado: la aduana, la gendarmería. Y no es eso lo que quiere decir Maquiavelo, por la simple razón de que en 1615 el Estado no identificaba a un tipo de aparato como el que hoy nos representamos con ese nombre, y que simplemente no existía ni en Italia ni en ningún lugar. La palabra estado viene del latín status y quiere decir “estado, estatuto, condición”, como cuando preguntamos por el estado de un enfermo, o por el estado civil de alguien. De manera que “el estado del Príncipe” quiere decir “cómo está” el Príncipe. Y que “el Príncipe debe mantener su estado, il suo stato”, como dice Maquiavelo, quiere decir simplemente que el Príncipe tiene que seguir siendo Príncipe, es decir, que tiene que mantener su poder. El estado del Príncipe quiere decir entonces, simplemente, cómo está el Príncipe. Y el Príncipe, dice Maquiavelo, tiene que estar… bien.
Ahora: el problema es que puede ocurrir que el príncipe esté bien y el pueblo esté mal, que “el estado del Príncipe” sea bueno y “el estado del pueblo” sea malo. Entonces viene la larga tradición de los filósofos y pensadores a los que suele llamarse “monarcómacos”, que son los que defienden la tesis del tiranicidio y en cuyas fuentes –digamos de paso, pero ésta es otra historia– bebió la teoría política de Locke[12], que defendía el principio a la revuelta y a la rebelión. Esta tradición dice que si el estado del Príncipe es bueno pero el estado del pueblo es malo, que si el Príncipe está bien, pero el pueblo está mal, el pueblo tiene derecho a –e incluso obligación, ante Dios, de– levantarse en armas contra el Príncipe para derrocarlo. Y ésa es, en lo fundamental, la justificación política, teológica, filosófica, de las grandes guerras civiles y religiosas de la segunda mitad del siglo XVI en Francia, o de la primera mitad del siglo XVII en Inglaterra. Guerras que terminaron con enormes derramamientos de sangre, con destrucción de muchas sociedades. Hasta que llega Tomás Hobbes a mitad del siglo XVII y dice: “viejo: así no se puede vivir; hay que poner un poco de orden. Porque si cada uno, porque su estado no es bueno, se va a levantar en armas, esto va a ser un despelote.” A ese despelote, decíamos, Hobbes lo llamó “estado de naturaleza”, o estado de guerra de todos contra todos. Y dijo que para conjurar eso era necesario firmar un contrato y crear una institución que esté por encima del estado de príncipe y del estado del pueblo. Y a esa institución ¿saben cómo propuso llamarla? Estado. La palabra estado protagoniza entonces un deslizamiento muy interesante, desde comienzos del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, de designar “el estado del príncipe” a designar “el estado del pueblo” y a designar, después, la institución que garantiza que príncipe y pueblo puedan mantener la paz, independientemente de cuál sea su estado particular.
Menciono esto porque, de la mano de este movimiento, aparece la crítica de Hobbes al “conflictivismo” de pensamientos como el de Maquiavelo. Es cosa sabida, en efecto, que, después del contrato, instaurado el Estado y su soberanía, ya no hay para Hobbes más derecho a la revuelta ni a la rebelión. La paz social requiere la resignación absoluta de la soberanía de los individuos en manos del propio Estado. Hobbes es, sin duda, un autor muy importante en la historia de las ideas. Su pensamiento es un paso fundamental: es el que crea las condiciones para el orden social después de la guerra. El problema es que esas condiciones suelen tener un costo importante, que es la fundación de una autoridad absoluta a un soberano no necesariamente simpático, en general bastante odioso y que les dice a sus súbditos: “ustedes me crearon, ahora me tienen que obedecer”. En cierto sentido, toda la historia del pensamiento político europeo, y también norteamericano y latinoamericano, posterior a Hobbes es la historia de los sucesivos intentos de la teoría por recortar ese poder del soberano, por crear ámbitos de libertad de los sujetos, de los súbditos, de los pueblos. Locke encarna esa especie de republicanismo protoliberal, con un fuerte componente cristiano, medio anarquista y también, por raro que nos suene, medio populista. Porque, en efecto, el sujeto de ese derecho a la revuelta y a la rebelión, el sujeto último de la soberanía, para Locke, es un sujeto colectivo que él llama the people, el pueblo.
No importa –no importa aquí, no me importa a mí, aquí– que sociológicamente ese “pueblo” hayan sido doscientos amigos de Locke que formaban parte de la alta burguesía agraria inglesa. Conceptualmente es muy interesante la idea de que el pueblo no pierde la soberanía con la creación del Estado. Y ahí están también Montesquieu y su celebración de una monarquía limitada que la distinga de la tiranía. Y Jefferson, Madison y todos los federalistas en Estados Unidos a fines del siglo XVIII. Y Benjamín Constant[13] y todos los liberales franceses del siglo XIX. Todos esos pensamientos son pensamientos que intentan crear reaseguros a la libertad de los individuos, de los grupos y de los pueblos, frente al poder omnímodo del Leviatán[14]. Leviatán cuya encarnación histórica más precisa y más contundente es, desde luego, el estado jacobino post Revolución Francesa. Hobbes, el mayor filósofo político inglés, no tuvo muchos seguidores en Inglaterra; su mayor seguidor fue Robespierre, en Francia. El gran Estado construido en la historia efectiva de los pueblos europeos bajo el modelo del Leviatán es el estado revolucionario francés. Simétricamente, Montesquieu, el gran filósofo francés del siglo XVIII, tiene a sus grandes seguidores en los teóricos del “equilibrio de poderes” en la tradición anglosajona. Montesquieu es el gran ideólogo de la revolución norteamericana, tal vez más que de la revolución francesa. Hobbes es el gran teórico del estado revolucionario francés, mucho más que de cualquier estado inglés.
Ahora: Contra ese estado monolítico, soberano, autoritario, el pensamiento político del siglo XVIII, XIX y XX intenta reivindicar espacios de libertad para los individuos, para la sociedad, para las corporaciones, para los grupos. Entonces, en ese intento de ponerle frenos, de ponerle límites al Leviatán, ese pensamiento europeo moderno recupera las viejas instituciones del republicanismo clásico. Por ejemplo, la institución de la división de poderes, a la que le da tanta importancia Montesquieu y que viene de la vieja república romana y de Maquiavelo. Las libertades individuales, las libertades de asociación. Viejos principios de la tradición republicana que son ahora recuperados pero sin el añadido, que sí era fundamental, en cambio, en la tradición republicana clásica y maquiaveliana, de una teoría del conflicto. Se recuperan las instituciones del republicanismo, pero no se recupera la savia vital de esas instituciones. No se recupera la teoría del conflicto: se recupera la división de poderes, se recuperan las libertades individuales. Se recupera lo que Maquiavelo decía que fueron los resultados del conflicto entre los grandes y la plebe, pero del conflicto, ni hablar.
¿Por qué? Porque el conflicto nos retrotrae a la guerra civil y nada querríamos menos que retrotraernos a la guerra civil. De modo que el republicanismo post-hobbesiano, el republicanismo moderno, es un republicanismo no conflictivista, es un republicanismo de buenas maneras republicanas, es un republicanismo de la división de poderes, del funcionamiento de las instituciones, de la limitación del poder ejecutivo, es un republicanismo antiautoritario, pero no es conflictivista.
Pues bien: ese republicanismo moderno es el que hoy se invoca en las discusiones políticas, periodísticas y hasta académicas latinoamericanas cuando se impugna del populismo su carácter conflictivo, belicoso, pendenciero. Porque ese republicanismo se ocupó de desprenderse previamente de ese carácter. ¿Quiénes son los que hoy dicen república en la Argentina? En la academia, Natalio Botana; en el periodismo, La Nación; en política, Carrió y López Murphy. Esos son los dueños, hoy y aquí, de la idea de república. Y esa idea de república supone una teoría no conflictivista del cuerpo social, supone una reivindicación de buenas maneras republicanas, pero de ninguna manera la reivindicación del conflicto. Por el contrario, supone la crítica a los gobiernos populistas que todo el tiempo están peleándose, que todo el tiempo está dividiendo el cuerpo social. Es decir, el republicanismo perdió su carácter conflictivista, el conflictivismo que tenía su primo mayor, el republicanismo clásico, y desde ese carácter consensualista que ahora reivindica critica el conflictivismo del populismo. Frente a eso es que yo digo que me parece una tarea política y teórica legítima recuperar el viejo republicanismo.
Algunos dirán: qué antigüedad. ¿Qué querés? ¿Volver al Renacimiento? ¿Volver a los romanos? Y casi me animaría a doblar la apuesta y a decir: no, no quiero volver a los romanos. Quiero volver a los griegos. Porque el republicanismo de los griegos era más democrático que el de los romanos. La concepción republicana de Skinner es una concepción fuertemente romana. Contra esa concepción romana de Skinner, el maestro de Skinner –llamado John Pocock– sacó hace algunos años un libraco enorme donde lo acusa a Skinner de favorecer una idea de república poco democrática, una idea de república aristocrática, que sostiene la idea de conflicto pero que no sostiene una apuesta por la participación popular, deliberativa y activa, en los asuntos públicos, que era la que surgía del republicanismo ateniense. A mí me parece que ese movimiento es interesante, y que permite reunir el gran debate de los primeros años de la transición democrática argentina –ya lo dije: el debate sobre la democracia– con el debate de estos días que corren, que es, como vengo sugiriendo, el debate sobre la república. Porque lo que resulta interesante hoy es pensar las condiciones para una república democrática, y sobre eso los viejos y queridos griegos sí tienen algo que decirnos.
De acuerdo, se me dirá. Pero ¿es legítimo este movimiento? ¿Es justa la invitación a dirigir la mirada más allá de nuestra época y a apropiarnos, hoy, de un tesoro intelectual de tiempos pasados? ¿No correríamos el riesgo de que cualquier persona con sentido común nos preguntara si no nos enteramos de que el tiempo pasó, de que hoy no es ése el escenario, ni son ésas las ideas, ni son ésas las preocupaciones? Querría decir dos cositas breves sobre esto. Y lo primero que quiero decir es que sí es legítimo este movimiento. Y no sólo que es legítimo, sino que en este tipo de movimiento radica la legitimidad y el interés, para una mirada preocupada por la política presente, de la historia de las ideas. Skinner, en un libro hermoso que se llama Libertad antes del Liberalismo, estudia a los pensadores que sostienen una idea de libertad diferente de la idea liberal de libertad que es la que llega hasta nosotros, en la primera mitad del siglo XVII inglés. Antes de que venga Hobbes con el Leviatán, que es una especie de lápida tremenda que se pone sobre todo lo que se pensó antes y empieza la historia de las ideas políticas de nuevo. Skinner lo que dice es que la tarea del investigador de las ideas es, exactamente, escarbar por debajo de esas ideas que triunfaron para ver lo que podríamos llamar “las opciones que no hicimos”, las cosas que quedaron en el camino, las ideas sepultadas por la historia de las ideas exitosas. No para solazarnos en un ejercicio melancólico e incluso reaccionario que diría “qué bueno sería volver a la primera mitad del siglo XVII”, sino para ver las otras posibilidades que tenía la historia del pensamiento. Para que, desnaturalizando así nuestras propias ideas al confrontarlas con otras que perdieron, esas propias ideas nuestras se nos vuelvan más pasibles de discusión. Podemos discutir que la idea de república sea lo que la doctora Carrió dice sobre la república si (y sólo si) nos enfrentamos con otra idea de república. No podemos discutirla si decimos que cualquier otra idea de república es cosa del pasado y hay que ser esclavista o ateniense para defender otra idea de república alternativa a la que piensa la doctora Carrió o el benemérito profesor Botana. Me parece que es interesante recuperar del pasado ideas alternativas a las que tenemos en el presente exactamente porque nos permiten pensar mejor nuestras propias ideas presentes. No por un ejercicio de erudición histórica. No estamos proponiendo un ejercicio académico. Estamos proponiendo el ejercicio de mirar nuestras propias ideas ante otras alternativas que se abrieron en la historia de las ideas y que fueron sepultadas.
Si pudiéramos hacer este ejercicio, si pudiéramos enfrentarnos a una idea de república distinta a la que aparece en nuestros diarios, en el programa de Grondona, en los libros de Natalio Botana e, incluso, en buena parte de la politología oficial, ¿con qué nos encontraríamos? Me parece que nos encontraríamos con tres ideas que considero importante recuperar, que no son ideas que haya que regalarle al pasado, que haya que regalarle a los antiguos griegos, porque son demasiado importantes para nosotros, para nuestro presente como para dejarlas sepultadas en el pasado. La primera es la idea de una ciudadanía activa. La vieja idea de república –a diferencia de la idea de república del diario La Nación, de Natalio Botana o de Mariano Grondona– supone ciudadanos activos. Ciudadanos que participan, de manera deliberativa, en los asuntos públicos, que se comprometen con la cosa pública, que definen su propia dignidad de ciudadanos en relación con el espacio público. A quienes el espacio privado les resulta un espacio negativo. La idea de lo privado es una idea negativa. Lo público es el lugar de la realización de los hombres; lo privado significa privación. Un esclavo es un hombre privado, es decir, privado de su humanidad plena. En la concepción clásica, una mujer es un hombre privado, es decir, un ser privado de su humanidad plena. Un extranjero, también, es un hombre privado. Privado significa negado en su humanidad, privado de su humanidad. Los hombres plenos, en cambio, definen su dignidad en relación con el espacio público de la polis. Recuerden ese texto tan importante de Kant, ¿Qué es la Ilustración?, que Kant escribe recuperando la idea del Iluminismo de la tradición francesa y donde distingue dos formas del uso de la razón en nuestras sociedades modernas. Hay un uso público de la razón, que es el que hacen los sujetos que, en tanto críticos, toman, por ejemplo, un diario y escriben en ese diario un artículo diciendo qué es lo que no les gusta del Rey u opinan en una revista sobre qué es lo que no les gusta de la Iglesia. Ese es un uso público de la razón. Y hay un uso privado de la razón, que es la del funcionario del Rey o la del funcionario de la Iglesia que está, justamente por serlo, privado de libertad, privado de autonomía para decir lo que piensa, porque, en tanto que funcionario, solo puede decir lo que le mandan. Lo interesante de ese argumento de Kant es el modo en que Kant recupera la vieja dicotomía griega entre lo público y lo privado para señalar que lo privado es el espacio de la privación. En este caso, de la privación de la autonomía. Primera cosa, entonces, que encontraríamos si rastreáramos la clásica idea de república: la idea de una ciudadanía activa.
Segunda idea que encontraríamos: la idea de libertad como autonomía. Esto es, una idea de libertad que me parece que se puede decir que se distancia tanto de la idea “liberal” de libertad como ausencia de restricciones (ser libre en el sentido de ser libre de: de que nadie me ponga una bota encima, de que nadie me viole la correspondencia, de que nadie me mande en cana sin juicio previo) como de la idea “democrática” de libertad como libertad para (para gobernarse, para intervenir, para participar en las discusiones sobre los asuntos públicos). Esta distinción entre la libertad de y la libertad para, la libertad negativa y la libertad positiva, es un viejo tópico de la teoría política desde hace dos siglos. La introduce Benjamín Constant en una conferencia allá por 1819 y desde entonces ha recorrido un largo camino. Pero, en ambos casos, se trata de la libertad de un individuo en relación con su sociedad. La libertad de un individuo frente a su sociedad y a sus poderes, o la libertad de un individuo para participar en la sociedad y en sus poderes. Pero hay otra idea de libertad: la idea según la cual ningún individuo puede ser libre en una comunidad que no lo sea. Y esa es la idea que Skinner llama la idea de libertad como autonomía. Porque la autonomía no es sólo la autonomía del individuo sino la autonomía de la comunidad. La idea de libertad como autonomía supone que el individuo no puede ser libre si la comunidad en la que vive no lo es. Si es, por ejemplo, esclava de otra comunidad, o si ha sido invadida por un ejército extranjero o está presa de los designios de un organismo financiero internacional. Esa idea de libertad es una idea muy interesante para pensar hoy las repúblicas y las democracias que tenemos.
Lo tercero que encontraríamos en esta recuperación de la idea clásica de república es la noción de un Estado que, en esta perspectiva, no solo no representa una amenaza para la libertad de los sujetos, sino que representa la condición misma para la libertad de los sujetos. Lo que hace Skinner cuando analiza a los republicanos ingleses de la primera mitad del siglo XVII es interesantísimo.El Estado allí aparece, no como una amenaza, sino como una condición. Y el poder del Estado es un poder para dar libertad y autonomía a los sujetos de ese Estado.
A mí me parece que de estas tres ideas –la de una ciudadanía activa, la de un Estado como dador de autonomía y la de la libertad como autonomía– tendría mucho que aprender nuestra teoría contemporánea sobre la república y sobre la democracia. Y estas nociones clásicas acerca de la república, que encuentro perfectamente coincidentes con las ideas más contemporáneas que hemos tratado de rastrear en la idea de populismo, son las que yo contrapondría a la noción de un republicanismo mucho más estrecho que es el republicanismo contemporáneo, desprovisto de conflictividad, munido de una idea puramente liberal y negativa de libertad que considera al Estado como siempre amenazante y que no piensa en un ciudadano activo, sino en un ciudadano pasivo gobernado por otros que deliberan y gobiernan en su nombre. El republicanismo moderno es un republicanismo de ciudadanos pasivos, de Estado peligroso y de libertad negativa. El republicanismo que yo quiero reivindicar es un republicanismo de ciudadanos activos, de Estado liberador y de libertad como autonomía. Y ese republicanismo no tiene nada que criticarle al populismo, porque ambos son –me parece– una y la misma cosa.
Bibliografía de consulta
Aboy Carlés, Gerardo, “Identidad y diferencia política”, en Schuster, F. L.; Naishtat, F.; Nardacchione, G. y Pereyra, S., (comp): Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2005.
Aboy Carlés, Gerardo, “Repensando el populismo” en Política y Gestión, Rosario, Homosapiens, 2002.
Aboy Carlés, Gerardo, La democratización beligerante del populismo, Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, mimeo, 2005.
Aboy Carlés, Gerardo, Populismo y democracia en la Argentina contemporánea. Entre el hegemonismo y la refundación, Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, mimeo, 2005.
Althusser, Louis, La revolución teórica de Marx, México, Siglo XXI editores, 2004.
Althusser, Louis, Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988.
Blanco, Alejandro, Razón y Modernidad. Gino Germani y la sociología en la Argentino, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.
Constant, Benjamín, Principios de Política, Madrid, Aguilar, 1970.
Constant Benjamín, De la religión considerada en su fuente, sus formas y sus desarrollos, Madrid, Trotta, 2008
De Ípola, Emilio, Tristes Tópicos de las Ciencias Sociales, Buenos Aires, De La Flor, 2006.
De Ípola, Emilio, Ideología y discurso populista, Buenos Aires, Folios Ediciones, 1983.
De Ípola, Emilio y Portantiero, Juan Carlos, “Lo nacional popular y los populismos realmente existentes”, en Emilio de Ípola, Investigaciones políticas. Buenos Aires, Nueva Visión, 1989.
De Ípola, Emilio, Metáforas de la política, Rosario, Homo Sapiens, 2001.
De Ípola, Emilio, Althusser, el infinito adiós, Buenos Aires, Siglo XXI editores de Argentina, 2007.
De Ípola, Emilio, “Crisis y discurso en el peronismo actual: el pozo y el péndulo”, en A.A.V.V, El discurso político. Lenguajes y acontecimientos, Buenos Aires, Hachette, 1987, pp. 87-117.
Germani, Gino, Estructura social argentina, Buenos Aires, Ediciones Solarm, 1995.
Germani, Gino, Política y sociedad en una época de transición, Buenos Aires, Paidós, 1962.
Germani, Gino, Autoritarismo, Fascismo y Populismo Nacional, Buenos Aires, Temas, 2005.
Hobbes, Thomas, Leviatán o La materia, forma y poder de una república, eclesiástica y civil, México, Fondo de Cultura Económica, 1980.
Hobbes, Thomas, Antología de textos políticos: del Ciudadano y Leviatán, Madrid, Tecnos, 1982.
Kant, Immanuel, “¿Qué es la ilustración?”, en ¿Qué es la ilustración? Y otros escritos de ética, política y filosofía de la historia, Madrid, Alianza Editorial, 2001.
Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal, Hegemonía y Estrategia Socialista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2004.
Laclau, Ernesto, La razón populista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005.
Laclau, Ernesto, Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo, Madrid, Siglo XXI editores, 1978.
Laclau, Ernesto, Emancipación y diferencia, Buenos Aires, Ariel, 1996.
Landi, Oscar, Reconstrucciones. Las nuevas formas de la cultura política, Buenos Aires, Punto Sur, 1981.
Landi, Oscar, El discurso sobre lo posible: la democracia y el realismo político, Buenos Aires, CEDES, 1985.
Lefort, Claude, La invención democrática, Buenos Aires, Nueva Visión, 1990.
Mackinnon, María Moira y Petrone, Mario Alberto, Populismo y neopopulismo en América latina. El problema de la Cenicienta, Buenos Aires, EUDEBA, 1998.
Maquiavelo, Nicolás, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Madrid, Alianza, 2000.
Maquiavelo, Nicolás, El Príncipe, Barcelona, Planeta De Agostini, 1995.
Matsushita, Hiroshi, Movimiento Obrero Argentino 1930-1945: Sus proyecciones en los orígenes del peronismo, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.
Matsushita, Hiroshi, “El populismo clásico y el neo-populismo en América Latina en torno al cambio de sus perspectivas analíticas” en Faces y perspectivas Latinoamericanas, Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nanzan, 2004.
Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos, Estudios sobre los orígenes del peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.
Pocock, John, El momento maquiavélico, Madrid, Tecnos, 2008.
Skinner, Quentin, Los Fundamentos del pensamiento político moderno, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
Skinner, Quentin, El nacimiento del Estado, Buenos Aires, Gorla, 2003.
Skinner, Quentin, Libertad antes del Liberalismo, México, Taurus, 2004.
Notas
[1] Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu fue un pensador y filósofo francés de finales del siglo XVII y principios del XVIII considerado uno de los fundadores del republicanismo moderno. Su aporte está asociado con el concepto de la división de poderes en las repúblicas modernas. Tuvo especial influencia sobre los protagonistas de la Revolución Francesa.
[2] Se refiere a Thomas Jefferson y James Madison, tercer y cuarto presidente respectivamente de Estados Unidos. Jefferson fue el principal autor de la Declaración de la Independencia; Madison es considerado el padre de la Constitución norteamericana.
[3] Se conoce con el nombre de Generación del ´37 al grupo de escritores e intelectuales que fundaron, en 1837, el Salón Literario de Buenos Aires. Entre sus miembros más destacados se cuenta a Juan B. Alberdi, Domingo F. Sarmiento y José Mármol.
[4] Gino Germani es el fundador de las carreras de Sociología y Psicología en la Universidad de Buenos Aires, en 1955. Había llegado a la Argentina proveniente de Italia en 1934. Como intelectual, ejerció una férrea oposición al peronismo, por el que fue proscrito. Es considerado el padre de la sociología moderna argentina.
[5] Se refiere al pensador marxista francés Louis Althusser, de importantísimos aportes al marxismo en el terreno de los estudios sobre la ideología. Su más reconocido aporte es el de los “aparatos ideológicos del Estado”, estructuras funcionales de distinto grado de organización que reproducen la ideología dominante.
[6] El interaccionismo simbólico es una corriente de pensamiento asociada con la universidad norteamericana de Palo Alto, que reflexiona sobre la organización social a partir del estudio de las relaciones interpersonales.
[7] La Escuela de Frankfurt (por la ciudad alemana) es una de las principales corrientes de pensamiento sobre crítica de la cultura contemporánea. Sus principales referentes fueron los filósofos Theodore Adorno y Max Horkheimer.
[8] Inicialmente también miembro de la Escuela de Frankfurt, Erich Fromm rompió con el grupo a mediados de los ’40 para encarar su propia interpretación de la teoría psicoanalítica. Fue uno de los principales renovadores del pensamiento freudiano del siglo XX.
[9] Se refiere a la discusión con las teorías clásicas sobre comunicación, que establecían un teórico esquema de comunicación con un emisor que controlaba las características del mensaje y un receptor que recibía de manera pasiva. A principios de los ’80, lo que luego se conocería como la escuela de los Estudios Culturales comenzó a cuestionar esta tesis, y le asignó al receptor un rol más activo en la configuración final del sentido del mensaje. Algunos de los autores que Rinesi menciona, como Aníbal Ford, Jorge B. Rivera o Eduardo Romano fueron verdaderos precursores en este tipo de análisis en Argentina, incluso con varios años de anticipación a lo que luego sería una tendencia teórica mundial.
[10] Se refiere a escuelas de pensamiento que piensan al conjunto social como un organismo (organicistas) o como un conjunto de funciones o roles distribuidos de manera armónica (funcionalistas). Ambas son teorías del equilibrio social, que rechazan la idea de progreso social a partir del conflicto y la transformación.
[11] Se trata de unos de los principales referentes del liberalismo radical del siglo XX.
[12] John Locke fue otro de los grandes teóricos del contractualismo político del siglo XVIII, de especial influencia en la Revolución Francesa y en el pensamiento republicanista norteamericano.
[13] Se trata de unos de los principales referentes del liberalismo radical del siglo XX.
[14] Leviatán, escrito en 1651, es la obra principal de Thomas Hobbes, filósofo y pensador inglés que estableció buena parte de las bases de la politología moderna. La tesis principal de Leviatán es que, para evitar caer en el “estado de naturaleza”, en el que priman la destrucción, la violencia y la preeminencia del más fuerte, las sociedades humanas se ven forzadas a establecer un contrato por el cual resignan el uso de la fuerza para regular sus relaciones y depositan esa facultad en el Estado, garante entonces de la vida en comunidad. Es el principio de lo que en ciencia política se conoce como “contractualismo”.