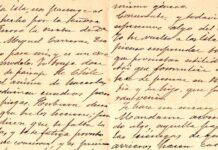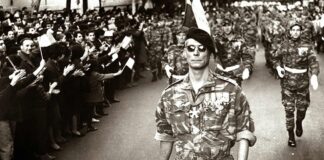“Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, México es un país atravesado por inmensos desafíos políticos y sociales. La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hace más de una década, sigue siendo un símbolo del drama de las desapariciones forzadas y de la impunidad que afecta a miles de familias mexicanas. La hidra del narcotráfico, un negocio lucrativo para organizaciones criminales, políticas, económicas y hasta para el propio Estado, ha cooptado todo hasta niveles de horror: según estadísticas oficiales, entre 2006 y 2025 se registraron 130 mil desapariciones, y 50 mil cuerpos aún esperan en morgues de todo el país por el reconocimiento.
Aun así, México es también un país esperanzado y resistente, que transita su segundo gobierno de izquierda tras siete décadas de hegemonía del PRI y dos períodos del derechista PAN. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador fortaleció la macroeconomía y, por primera vez en décadas, logró avances sociales: aumento del salario mínimo, inversión social y salida de la pobreza de más de 13 millones de mexicanos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía sostiene que estas políticas colocaron a México como el país que más redujo la desigualdad en América desde 2018, con un índice Gini que bajó de 0,426 a 0,391 en 2024, el nivel más bajo desde que se calcula este indicador.
Gobernar México implica enfrentar un escenario complejo: cárteles con presencia en el 75 % del territorio y la presencia amenazante de Estados Unidos, que a pesar de tener el 4 % de la población mundial consume la mitad de las drogas del planeta. Una reciente encuesta valora positivamente las acciones de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta en la historia del país, con una aprobación del 74 % y un 61 % que destaca su política exterior soberana frente a las bravuconadas de Donald Trump.
Para comprender estas dinámicas, conversamos con Camilo Vicente Ovalle, doctor en Historia por la UNAM, especialista en violencia política y de Estado en México y América Latina, y colaborador de organizaciones de dedicadas a búsqueda de la verdad de las violaciones a los derechos humanos. Además, es director del Archivo Histórico de la Ciudad de México y autor de Instantes sin historia. La violencia política y de Estado en México (2023), Tiempo suspendido. Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980 (2019) y numerosos ensayos y artículos sobre esta temática.
¿Qué balance hace del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum?
En términos generales, es positivo. Claudia ha enfrentado dos grandes retos: el déficit fiscal heredado del sexenio anterior y la relación con Estados Unidos bajo la administración de Trump. En ambos casos, ha logrado manejarlos de manera estratégica, aunque con desafíos persistentes, como las concesiones migratorias y la presión sobre seguridad pública.
Al interior de su partido, le ha costado controlar a las fuerzas políticas, algo evidenciado en “golpes” legislativos sobre leyes que no eran iniciativas de ella. Sin embargo, ha logrado consolidar un perfil presidencial propio, apoyándose en la eficiencia administrativa más que en el carisma político tradicional. Dos figuras clave la han respaldado: Marcelo Ebrard, con experiencia en negociaciones internacionales, y Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad Pública, cuya eficiencia en la lucha contra el narcotráfico y el robo de combustible ha reforzado su imagen.
Desde afuera, se percibía que, con un perfil académico y técnico, Claudia podría tener problemas para reemplazar a una figura tan carismática como Andrés Manuel. Sin embargo, su gestión demuestra que está consolidando su propio perfil presidencial.
Durante el sexenio de López Obrador hubo mejoras sociales importantes. ¿Cómo se reflejan en el periodo de Claudia Sheinbaum?
Hay dos cuestiones clave: reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad. No siempre van de la mano. Los subsidios sociales y el aumento del salario mínimo permitieron que más de 10 millones de personas salieran de la pobreza. Sin embargo, la concentración del ingreso aumentó, beneficiando a los empresarios, cuyas riquezas crecieron significativamente durante el mismo periodo.
Además, existen acuerdos económicos que no se pueden tocar sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica: deuda, inflación y estabilidad financiera. Esto limita la posibilidad de reformas estructurales profundas, como cambios en pensiones o jornadas laborales.
Es decir que, sin importar quién gobierne, a los sectores empresariales no se los puede tocar. ¿Puede explicar cómo funciona eso en México?
Sí, eso tiene que ver con la economía. Hay aspectos que no se tocan; son acuerdos que se han vuelto casi de sentido común en la práctica del gobierno en México, como la estabilidad macroeconómica, financiera y monetaria, particularmente desde finales de los años noventa, tras la crisis de 1994-1995. Nadie pone en juego estas estrategias, y el control sobre la deuda –especialmente la interna– ha permitido mantener una estabilidad que beneficia principalmente a los sectores empresariales y, en menor medida, a los sectores medios y consumidores, sobre todo los que dependen de importaciones.
Mantener una moneda estable y un control sobre la deuda ha sido un eje constante que siguió el gobierno de López Obrador y que Claudia Sheinbaum también continuará. Estos acuerdos no solo se construyen con el sistema político, sino también con los empresarios y la burocracia técnica, que en México ha cambiado muy poco en los últimos treinta años, particularmente en Hacienda Pública.
Sin embargo, la estabilidad macroeconómica ha tenido un costo: ha implicado una depreciación de los salarios para mantener competitividad internacional, atraer inversión extranjera y sostener un tipo de cambio estable. Este tipo de acuerdos económicos, que se han consolidado gobierno tras gobierno, establece límites claros a las reformas estructurales. Por ejemplo, una reforma al sistema de pensiones o a la jornada laboral de cuarenta horas parece prácticamente imposible en el corto plazo, a pesar de las demandas sociales. Incluso si un gobierno se declara antineoliberal, estos acuerdos heredados limitan su margen de acción.
Hablemos de su especialidad: la investigación de las desapariciones forzadas, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la represión estatal.
Las desapariciones han alcanzado una gran notoriedad pública, no solo por la magnitud del fenómeno –según cifras oficiales, desde 2006 a la fecha hay alrededor de 130 mil personas desaparecidas en el país, lo cual es una monstruosidad–, sino también por la fuerza y visibilidad que han ganado los colectivos de madres buscadoras. Todo esto ha convertido a las desapariciones en una de las principales crisis humanitarias de México, algo incuestionable.
Este fenómeno es el resultado de nuevas lógicas, no solo de violencia, sino también de organización política y económica. Las desapariciones están vinculadas tanto a economías criminales como a economías formales, legales, que han creado condiciones o contextos que facilitan o incluso forman parte de las dinámicas de desaparición. Por ejemplo, las economías extractivistas –la minería, la deforestación, el aprovechamiento irracional de recursos naturales–, aunque operen legalmente, están asociadas a formas de violencia, y una de las técnicas de esa violencia es justamente la desaparición.
¿Y la Justicia cómo actúa?
El problema central es que esas lógicas económicas que producen violencia no se están atendiendo. Los niveles de impunidad en México son casi absolutos: las denuncias por desapariciones prácticamente no se resuelven. Decir que hay un 90 o 95 % de impunidad es casi un eufemismo, porque la realidad es que la impunidad es total. Y el principal actor responsable de esa impunidad son las fiscalías.
Se impulsó una reforma judicial, se cambió la Suprema Corte, se transformaron los circuitos judiciales, y eso estuvo bien, porque el poder judicial era profundamente corrupto. Pero las fiscalías, tanto la General de la República como las estatales, siguen intactas, y ahí es donde se produce la impunidad: porque están coludidas con el narcotráfico, porque están corrompidas o porque están completamente rebasadas institucionalmente. Las condiciones en las que operan son deplorables, y mientras no se reformen, las desapariciones seguirán sin consecuencias.
Por eso, el problema no se resuelve solo con políticas humanitarias. No basta con crear comisiones de búsqueda o mecanismos de atención a las víctimas, aunque eso sea necesario. Si no se modifican las estructuras que generan la violencia –especialmente las fiscalías y las dinámicas económicas que la alimentan–, las desapariciones seguirán ocurriendo.