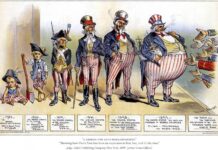El mundo se conmocionó en agosto de 2021. En Afganistán –ese país que dicen que fue creado con todo lo que le sobró a Dios cuando inventó el mundo–, los talibanes otra vez tomaban el poder. Nadie los detuvo y nadie pudo –o intentó– calcular el poder real de un grupo que, para ese entonces, ya no era el enemigo público número uno de Estados Unidos.
Atrás habían quedado los atentados de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono y la invasión demoledora de Washington y sus aliados para destronar a los talibanes del poder afgano y, al mismo tiempo, darle caza a Osama bin Laden, el saudí amparado y protegido por quienes hoy gobiernan Afganistán. La huida estadounidense del territorio en 2021 permitió que el Ejecutivo de aquel momento cayera como un castillo de naipes. Los talibanes, que siempre resistieron la persecución estadounidense y se protegieron entre montañas, pueblos, aldeas y la benevolencia de los servicios de inteligencia paquistaníes, hacía mucho tiempo que controlaban grandes extensiones del país. Su llegada a Kabul en apenas unos días fue el final anunciado de una conjunción de hechos concretos: el desinterés de la Casa Blanca por Afganistán, la incompetencia de una administración central rendida ante las migajas que repartía Occidente y el agotamiento de un pueblo devastado por una invasión militar en nombre de una “libertad” y una “democracia” que nunca fueron reales.
La Casa Blanca y sus socios internacionales hicieron todo lo posible para que Afganistán se transformara en tierra fértil para los talibanes. Los espacios democráticos conquistados por las mujeres afganas también se destruyeron con la llegada de los seguidores del misterioso –y ya fallecido– mulá Omar. En las décadas que duró la invasión estadounidense, con una administración civil que intentaba encauzar las riendas frágiles del país, los talibanes continuaron con una tarea a la que casi nadie prestó atención: la formación islámica de jóvenes en madrasas tanto en Afganistán como en Pakistán. Pregonando una concepción ortodoxa, conservadora y ultrarradical del Islam –que en algunos aspectos se puede comparar con la del Estado Islámico, Al Qaeda o las que profesan monarquías como Qatar o Arabia Saudita–, los talibanes siempre tuvieron la capacidad para transmitir sus ideas a los sectores más humildes y postergados de la sociedad. Mientras en Kabul el derroche de dólares se convirtió en el gran negocio de unos pocos, el movimiento Talibán se recostó en donde estuvieron sus orígenes y reconstruyeron una ideología que, pese al “velo religioso”, tiene –sospechosamente– muchos puntos de contacto con las más feroces políticas capitalistas. En esos tiempos de la “cruzada por la libertad occidental”, Afganistán también fue un business supreme para el complejo militar-industrial estadounidense. En esta telaraña, ¿fue importante “estabilizar” Afganistán, o la prioridad era expoliar de forma acelerada y “huir”?
Cuando el “nuevo” régimen cumplió tres años en el poder, el portavoz del Ministerio de Justicia, Barkatullah Rasooli, declaró que los talibanes tenían la obligación de “ordenar el bien y prohibir el mal”.
Veamos cómo se cumplió ese mantra en el ahora llamado Emirato Islámico de Afganistán.
Repatriaciones forzosas
En julio de 2025, la ONU publicó un nuevo informe en el que alertó sobre la devolución forzosa de afganos y afganas al país desde 2023. En ese proceso, los y las pobladoras sufrieron torturas, detenciones arbitrarias y amenazas por parte de las autoridades afganas.
Según Naciones Unidas, solo en 2025 “casi dos millones de afganos han sido retornados a su país, la mayoría desde Pakistán e Irán y muchos de ellos forzosamente”. El informe, elaborado por la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) y la Oficina de Derechos Humanos del organismo internacional, se realizó con base en entrevistas con 49 personas retornadas el año pasado.
En el trabajo, la ONU reconoció que, desde la vuelta de los talibanes, “miles de afganos y afganas han huido” en busca “de protección frente a amenazas, persecución y restricciones extremas a sus derechos”, pero “muchos de ellos han sido obligados a regresar”, en condiciones que violan los principios fundamentales del derecho internacional.
Las personas entrevistadas por la ONU coincidieron en que, al retornar a Afganistán, tuvieron que vivir “escondidos” debido a las amenazas de las autoridades. Esta situación derivó en que a los y las pobladoras se les impidió regresar a sus zonas de origen, trabajar y hasta salir de sus casas. En el informe se advirtió que las “personas con identidades de género diversas también enfrentan altos niveles de hostigamiento” por parte de los talibanes. A su vez, la ONU apuntó que las mujeres que vuelven al país “enfrentan enormes restricciones, ya que no pueden trabajar ni desplazarse sin acompañantes”.
En el informe se reveló que los gobernantes en Pakistán e Irán defendieron, con diferentes argumentos, las repatriaciones forzosas de pobladores afganos. Por su parte, las autoridades de Kabul rechazaron las acusaciones. Los talibanes saben que, ante el silencio internacional del que disfrutan, sus argumentos y justificaciones son la ley.
Represión a las mujeres
Desde que los talibanes tomaron el poder, las mujeres afganas mayores de 12 años tienen prohibida la educación, a la mayoría de ellas se les prohibió trabajar fuera de sus casas, deben cumplir un estricto código de vestimenta y estar cubiertas de la cabeza a los pies, y también es obligatorio que salgan de sus hogares acompañadas por un “mahram”, es decir, un hombre de parentesco cercano, como padres, hermanos o maridos. A su vez, las mujeres han sido excluidas de practicar deportes, al mismo tiempo que para subir a un transporte público deben estar acompañadas por un hombre. En el país del que nadie habla, según Amnistía Internacional (AI), el “número de matrimonios precoces y forzados” aumentó “enormemente debido a la grave crisis económica y humanitaria y a la falta de perspectivas educativas y profesionales para las mujeres y las niñas, por lo que, ante esta situación tan desesperada, las familias obligan a las mujeres y niñas a casarse con talibanes”. La legislación del “nuevo-viejo” Afganistán ordena que las mujeres deben evitar asomarse a los balcones o ventanas de sus domicilios, y que, a su vez, las ventanas de las casas deben ser opacas. Esta lista del terror incluye que nadie puede fotografiar o filmar a mujeres ni publicar imágenes de ellas impresas en revistas y libros. Los talibanes también cerraron los salones de belleza, una de las fuentes laborales de las ciudadanas afganas.
A principios de julio, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que alertó sobre la “opresión grave, creciente, generalizada y sistemática” que sufren las mujeres y niñas en el país. Por eso, instó a los talibanes a revertir las políticas que las excluyen de la educación, el empleo y la vida pública. La resolución, aprobada por 116 países, con 12 abstenciones y el rechazo de Estados Unidos e Israel, ordenó a Kabul a que cumpla con el derecho internacional humanitario.
“Sólo se puede lograr una paz sostenible y duradera mediante la estabilidad social, económica y política a largo plazo, lo que requiere el pleno respeto de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, así como el compromiso con una gobernanza inclusiva y representativa”, expresaron desde la ONU.
Hambre y censura
En Afganistán, con casi 44 millones de habitantes, alrededor 10 millones necesitan ayuda alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA). La agencia de la ONU reconoció que puede entregar ayuda a apenas un millón de personas. “Las familias vulnerables reciben harina, aceite de cocina, semillas y sal para ayudarles a sobrevivir durante tres meses”, explicaron desde el PMA, y agregaron que “esta ayuda de emergencia a corto plazo evita que más gente caiga en niveles de emergencia de inseguridad alimentaria”.
Para este año, el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para Afganistán reclamó 3600 millones de dólares, aunque continúa “infrafinanciado” en un momento en el que el cambio climático tiene un gran impacto sobre la agricultura y las cosechas, de gran importancia para la población debido a su dependencia de estos alimentos por la escasez de importaciones.
En abril pasado, la ONU reconoció que el 75% de la población afgana “lucha por satisfacer sus necesidades diarias” debido a la profunda crisis económica que golpea con más fuerza en “los hogares encabezados por mujeres, las comunidades rurales y las personas desplazadas internamente”.
Kanni Wignaraja, subsecretario general de la ONU y jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la región de Asia y el Pacífico, alertó sobre “una trayectoria profundamente preocupante para el pueblo afgano, que ha estado lidiando con una vulnerabilidad extrema durante la última década”.
Naciones Unidas también remarcó que “la economía afgana se enfrenta a un estancamiento de la producción local y a una débil creación de empleo” y que “Afganistán sigue dependiendo en gran medida de las importaciones y de la asistencia internacional”.
En un país olvidado por las grandes potencias y por medios de comunicación que en otros tiempos se “horrorizaban” por la represión de los talibanes, la prensa también se encuentra contra las cuerdas. Según el Centro de Periodistas de Afganistán (CPA), en el primer semestre de 2025 se incrementó la represión contra periodistas y medios de comunicación locales, con un aumento del 56% en los ataques a la libertad de expresión respecto al mismo período del año pasado. En un cable de la agencia EFE, se indicó que el CPA registró en ese período al menos 140 violaciones.
El CPA detalló que la mayoría de los hechos –más de 120– estuvieron vinculados a amenazas e intimidaciones, mientras que al menos 20 periodistas fueron detenidos, en su mayoría por colaborar con medios internacionales o por criticar a las autoridades. Seis de los comunicadores fueron condenados a entre seis meses y un año de prisión y permanecen encarcelados en dos cárceles del país.
En el informe, el Centro de Periodistas denunció un aumento en la censura visual amparada en la Ley de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, que resultó en la clausura de al menos 26 medios, entre ellos 23 canales de televisión locales, tras prohibirse la emisión de imágenes de “seres vivos”.
La CPA subrayó el incremento de las restricciones dirigidas a mujeres periodistas y medios liderados por mujeres, quienes enfrentan presiones como la obligación de nombrar directores varones, la negación de licencias o amenazas directas de cierre si no cumplen con las nuevas imposiciones. El CPA recordó que desde agosto de 2021 más de la mitad de los 547 medios que existían en el país desparecieron.
En marzo de este año, las autoridades de Kandahar (región-bastión de los talibanes) impusieron una prohibición total a la emisión de voces femeninas, invocando el concepto islámico de “awrat”, que considera la voz de la mujer como algo privado.
Ya nadie habla de Afganistán, un país que ningún imperio pudo conquistar durante su larga historia, pero que desde hace mucho tiempo se convirtió en un abismo que parece no tener fondo.