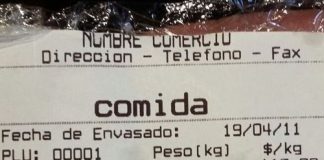El domingo pasado cuando salí llovía demasiado. En la puerta de Alem se juntaban todos los del turno de las diez y yo estaba desabrigada, con unas Converse que se empaparon antes de salir a la vereda. Vi a Elena que caminaba para el lado de Corrientes y me apuré entre todos para alcanzarla. “¡Cómo llueve!”, le dije metiéndome abajo del paraguas de ella. “¡Hola! ¿Para dónde vas?”, dijo. “Tendría que tomar el subte o algún colectivo a Constitución por Alem”. “Yo voy a tomar el subte hasta Once”. Bajé con ella a la estación. Había pasado toda la tarde controlando una muestra en el quinto piso que no le daba respiro, tenía ojeras y la voz triste. Elena tendrá unos cincuenta y pico de años. Es linda, alta, elegante. Nos sentamos en los primeros vagones. “¿Por qué no venís a comer a casa? Estoy sola”, me invitó. Me daba lo mismo. A veces estoy tan cansada y aburrida de repetir la secuencia –sube, tren, subte, laburo, sube, subte, tren, casa–, que me dejo llevar: “Dale, paso un rato”.
El edificio de Elena era común, esos angostos que en la entrada tienen poca luz y un escritorito para un portero que nunca está. Vivía en el octavo piso. Dos ambientes: en uno una mesa chica con tres sillas frente a la tele y un silloncito en un rincón; en otro, se veía una cama grande sin hacer. También había al costado una puerta que daba a una cocina chiquita. Mientras sacaba unos vasos, me contaba: “Yo trabajé de actriz casi siempre. Actué en películas y en publicidad”. Estaba orgullosa cuando lo decía. ”¿Te acordás de esa propaganda que la mamá daba yogurt con cereal a los chicos? Será de hace unos ocho años”. Me miró agachada adelante del horno, parecía más vieja con la luz de tubo blanca de la cocina. “Los chicos salían por la puerta como volando de energía. ¿Te acordás? Yo era la mamá”. Habré puesto cara de no saber de qué estaba hablando porque se adelantó pasándome por adelante y me llamó desde la pieza. Tenía una compu y la prendía para mostrarme los videos. Uf, ese tipo de momentos es cuando se separa lo que puedo llegar a querer de las personas de las propuestas concretas que me hacen. ¿Por qué Elena puede pensar que quiero ver un sinfín de bolos donde actuó mientras tengo hambre y los pies mojados? No puedo odiarla pero mientras se fue a la cocina y pasaban delante de mí todas sus versiones ya ensayaba lo que iba a decir. “¡Qué bueno, Elena! ¡Sos buena actriz!”, mentí. Después, mientras comimos unas empanadas de pollo con cerveza, me hizo reír con historias de joven en Victoria; todo parecía decirlo para que yo entendiera que ella era algo más que ese trabajo de seguridad donde había caído. O eso entendía yo con mi miedo a no llegar a ser nunca la persona que quería ser. Igual, no sentí pena por ninguna de las dos. Cuando empezó a cabecear de sueño me fui.
Había parado de llover y en Plaza Once había una fila de pocos para el último 165 a Monte Grande. Después de una semana sin francos iba a tener dos días libres; no tenía apuro. Me senté y releí toda la conversación de wasap con Rodrigo. El sábado era el cumple del Ruso y yo me había encargado de que los invitara a él y a Plasma. Iban a venir. Con Tamy habíamos pensando en un bar que tocan bandas en Escalada. Al Ruso le gustan bandas de rock y ahí tocan siempre y suena bien.
Le iba a preguntar a Rodri si le gustaba ese lugar, si conocía. Pero no. ¿Para qué? ¿Para qué escribir? Ya nos habíamos saludado y aparte no era necesario. No me gusta quedar suspendida esperando un gusto o una opinión como veredicto. Como si él supiese algo más que yo o Tamy. Una vez mi mamá cometió el error de preguntar si nos gustaba un vestido que se había comprado y todo el mundo empezó a opinar, si la cintura, si el escote, si debajo de la rodilla. Cuando le vi la cara me di cuenta de que era menos vulnerable de lo que yo podía pensar. “Bueno, el problema es mío por preguntarle por la ropa a la gente que yo visto”, dijo hablándome solo a mí.